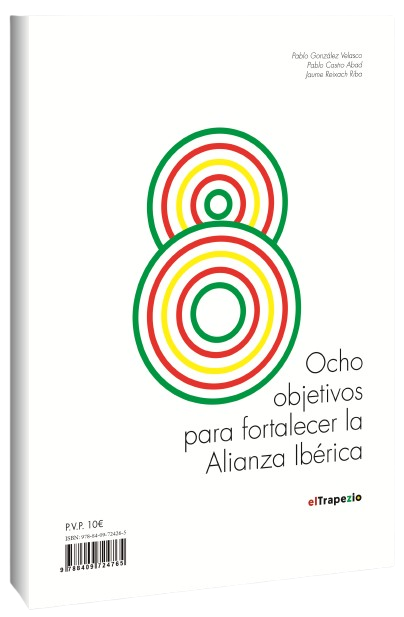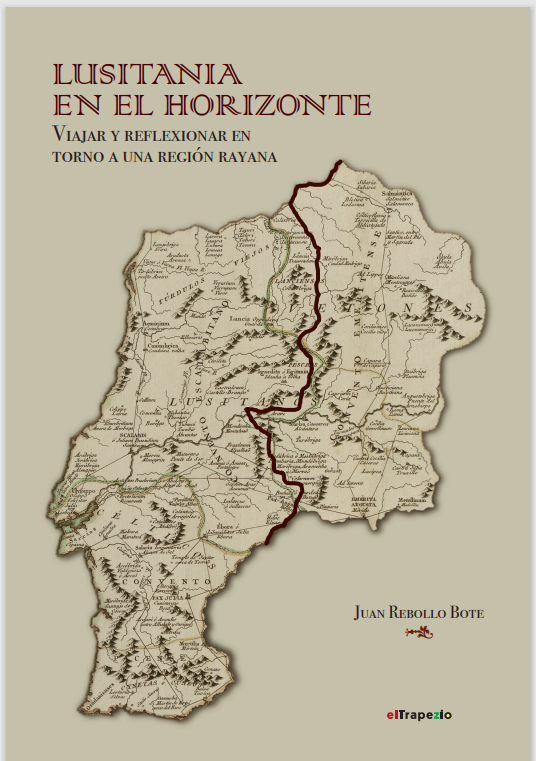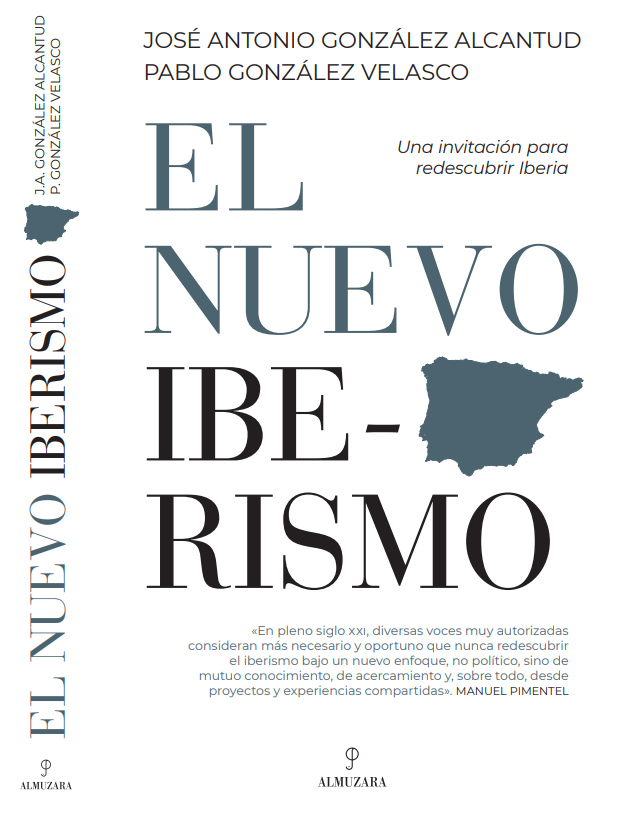Sevilla ha gozado siempre de una vocación atlántica, que sólo compite con Cádiz, en el sur de España. El dictador Miguel Primo de Rivera que era natural de Jerez de la Frontera, ciudad a medio camino entre Sevilla y Cádiz, problematizada por el latifundismo y los movimientos proletarios, también era sensible a cualquier asunto que proviniese de ese mundo atlántico. A Primo de Rivera, que estaba casado con la hija del último regidor de La Habana, mal que bien le llegaba el aliento del fin del imperio colonial. En él habían de incidir las secuelas del 1898, que había sido traumático para los españoles, al descubrir repentinamente sus miserias, en la desigual guerra librada con Estados Unidos en Cuba, Puerto Rico y Filipinas, que los puso frente al espejo de la propia ineptitud.
El hundimiento de la flota española en Santiago de Cuba, a pesar de las advertencias de la desigualdad con la armada estadounidense, fue el colmo para el orgullo herido. Sabido es que los intelectuales de la conocida “generación del 98” lanzaban todo tipo de jeremiadas, buscando en el paisaje castellano y en ciertas esencias patrias la fuente para restaurar el ánimo maltrecho de la nación. Las groseras botas de vaquero de W.R. Hearst, el archienemigo de España y poderoso magnate de la prensa estadounidense, se clavaban en las mentes de los españoles. Sin que pudiera compensarlo el panhispanismo de otro magnate más amable y educado, Archer Milton Huntington, desde la Hispanic Society de Nueva York, protector de pintores españoles, andaluces y latinoamericanos, entre ellos el granadino López Mezquita. La leyenda de los últimos de Filipinas, héroes luchando sin esperanza, estaba bien enraizada, y el deseo de torna vuelta, al menos en el plano cultural, flotaba en el ambiente.
La dictadura de Primo en 1923 había surgido, además, de las cenizas de la derrota vergonzante de Annual, tres años antes, de un ejército regular frente a las tribus coaligadas encabezadas por un antiguo aliado de España, el rifeño melillense Abdelkrim al Jattabi. El expediente Picasso, llamado así por el general que lo instruía, apuntaba directamente a la cabeza del rey Alfonso XIII, al considerársele, según todas las evidencias disponibles, responsable directo de las órdenes dadas para arribar a aquel sonoro fracaso. Arturo Barea narró en La forja del rebelde su experiencia como soldado colonial del ejército emplazado en el norte de África, donde la corrupción campaba a su aire. No fue el único en dar cuenta del estado de miseria humana de aquel maltrecho ejército colonial. El corresponsal del diario El Sol, Rafael López Rienda también lo relató en El millón de Larache. O asimismo Ramón J. Sender en sus crónicas de soldado raso tras la experiencia rifeña entre 1922 y 1924. Desde la derecha y desde la izquierda África recordaba inmisericorde el estado de postración nacional.
Miguel Primo de Rivera había llegado al poder, mediante una asonada militar, en septiembre de 1923, tras su paso por Marruecos, donde llegó a ostentar el Alto Comisariado. Su ideario se inspiraba en cierta manera en el regeneracionismo. De hecho, en teoría se había levantado en armas para combatir una lacra nacional: el caciquismo. Sin embargo, como Javier Tussell demostró hace años, fueron precisamente los caciques quienes lo aplaudieron desde el principio. Su programa regeneracionista, en una España cada vez confusa, inspirado en el ideario del sociólogo Joaquín Costa del “cirujano de hierro” naufragaba a ojos vista.
En París, en 1926, cuando Miguel Primo fue a firmar la paz y rendición de Abdelkrim, fue humillado por los franceses, que no lo invitaron a la inauguración de la gran mezquita de París, si bien el día anterior había sido agasajado en otros actos, incluido el 14 de julio. La inauguración de la mezquita contaba con la asistencia del sultán alauita Muley Youssef, y para Francia era un proyecto estratégico: ocupar el liderazgo europeo y occidental de los países musulmanes. En este sentido la gran mezquita, la primera de Europa de esas dimensiones, era un asunto clave. Había sido realizada, en estilo hispano-marroquí, dados los nuevos intereses franceses en África, y el alejamiento de Turquía –poseedora de otro estilo artístico– por el genocidio armenio. Esta afrenta, de no ser invitado a acto tan trascendente, podría haberle dejado huella a Primo de Rivera para sus futuros proyectos.
De hecho, cuando Hubert Lyautey, desplazado de su cargo en la Residencia General, fue encargado de comisariar la gran exposición Colonial de 1931, en la parisina Porte Dorée, España declinó participar. Se ha dicho que por no enseñar los muñones con su exiguo “imperio”. No lo creo. Había razones más poderosas de orden “geocultural”. Evidentemente la exposición parisina era un ejercicio de exaltación del trabajo de colonización y civilización de Francia, con las demás potencias de palmeros. Su descaro procolonial aún puede observarse en los frescos de propaganda del imperio galo del Palais des Colonnies. Para contestarla surrealistas y comunistas de diversas tendencias fletaron una exposición alternativa, anticolonial, en el mismo París, que invitaba al público a darle la espalda al proyecto imperial de Lyautey.
Previendo aquella exposición parisina dos años antes, Primo de Rivera puso en marcha las grandes exposiciones coetáneas de Sevilla y Barcelona de 1929. La de Barcelona tenía una dimensión internacional, y tomó su propio rumbo, volcada hacia Europa. La más “ideológica” fue la de Sevilla. El lugar elegido en la ciudad hispalense para esta magna demostración de “fraternidad iberoamericana” fue el espacio entre el río Guadalquivir y el canal de Alfonso XIII, lugar que era habilitado periódicamente para realizar ferias. Allí se levantaron pabellones de estilo regional o nacional, según los proyectos del arquitecto Aníbal González, sobre cuatro bases estilísticas: mudéjar, plateresco, renacimiento y barroco. Aníbal González Álvarez-Ossorio, entroncado con la aristocracia Sevilla y detestado por los obreros, que en cierta ocasión lo tirotearon, describió así las fuentes de su inspiración sevillanista:
“Especialmente, el arte árabe, con su inimitable dominio de una geometría esencialmente artística, sus innumerables modalidades y su atrayente policromía; el mudéjar, que entre nosotros es una graciosa unión de los estilos árabe, gótico y renacimiento mezclados con exquisita ponderación y originalísima delicadeza; el plateresco, de gran riqueza decorativa, de perfecto modelado y trazado perfectamente arquitectónico; el barroco, en fin, que se extiende por toda la ciudad, proclamando con su ornamentación y sus originales composiciones una admirable fantasía artística interpretada”.
Siguiendo este criterio, el pabellón de Portugal, que aún es el consulado portugués en Sevilla, era de estilo manuelino. El de Brasil, hoy desfigurado, país para cuya participación los organizadores hubieron de realizar grandes esfuerzos, aunque luego lo hiciera entusiastamente, de estilo barroco. El pabellón de Arte Antiguo era de estilo neo-mudéjar. El que se encontraba enfrente, el de Bellas Artes, de estilo renacimiento. En cuanto a los locales abundaron en el orientalismo: el de Córdoba de estilo neo-mudéjar, y el de Granada de estilo nazarí, por ejemplo.
Aníbal González, además, era el encargado de otorgarle estilo a la plaza de España, espacio central de la exposición, donde hizo prevalecer el estilo regional neo-mudéjar. O sea, un eclecticismo dominado por el neo-mudéjar, que también plasmó en numerosos edificios en la ciudad hispalense, y que llegó como moda a otros muchos rincones de España, incluida Barcelona. El parque de María Luisa pocos años después, durante la guerra civil sirvió para alojar a las tropas de ocupación rifeñas, adeptas a los militares franquistas, lo cual redundó en su atmósfera oriental. Un toque oriental que hizo que parte de la película de David Lean, Lawrence de Arabia, fuese rodada allí, ten los años sesenta, encarnando el casino británico de El Cairo.
El estilo tuvo algunos ecos en otros arquitectos, como dijimos, como puede verse en el Ayuntamiento de la icónica localidad de Santa Fe, vinculada a las capitulaciones otorgadas por los Reyes Católicos a Colón para el descubrimiento de América. A este propósito recordaremos que Granada como tal, que había sido marginada en los fastos del IV centenario de 1892, recibió en esta ocasión una exposición regional de arte moderno. El regionalismo estaba en auge, pues. Un regionalismo tibio, y que surgía en buena medida como contrapeso del catalán. El más radical y argumentado políticamente en Andalucía, del de Blas Infante, obtenía escaso éxito público, y sobre todo electoral.
En lo tocante a colonias sólo hubo dos excepciones en la Iberoamericana: Marruecos y Guinea Ecuatorial. El pabellón de Marruecos fue construido por un arquitecto José Gutiérrez Lescura, pero con la dirección artística del creador y artista granadino residente en Tetuán, Mariano Bertuchi. Empleó el estilo marroquí implementado por artesanos tetuaníes. El pabellón de Guinea corría semejante destino, aunque con un empaque de mayor exotismo. En algunas grabaciones cinematográficas de propaganda de la época se abundan en todos los estereotipos imaginables al abordar su contenido. En cierta manera los pabellones de Marruecos y Guinea, en menor o mayor medida, entroncan con la idea francesa de los “zoos humaines”, al exhibir a nativos haciendo de sí mismos. Ahora bien, con la distancia que marca que en este caso los protectores ejercían una dominación mucho más suave que la francesa o belga en sus colonias. O al menos eso querían mostrar.
El catálogo de la exposición de Sevilla o “libro de oro” contemplaba una gran cantidad de artículos de los intelectuales del momento. Algunos emergentes como Federico García Lorca describiendo los misterios del Albaicín granadino. El artículo de José Castillejo, de la Junta de Ampliación de Estudios, corroboraba que los institucionistas también estaban entusiasmados con el proyecto iberomericano: “Encargada la Junta desde 1910 –escribe Castillejo– de canalizar y favorecer el movimiento de intercambio intelectual que en aquella fecha se había iniciado entre España e Hispanoamérica, comenzó a enviar pensionados para estudiar la vida económica, científica y literaria de aquellos pueblos y establecer el primer contacto con sus juventudes y su profesorado”. Existen, no obstante, ausencias como las de Unamuno, Ortega y Gasset o Azorín, pero no por su rechazo a este acontecimiento, que suscitó unanimidad y pocas críticas, sino por su postura más o menos abierta contra la dictadura primorriverista. Como vocales de aquella exposición auspiciada desde 1912 por la Unión Iberoamericana (fundada en 1885 en Madrid), encontramos a una mezcla de empresarios e intelectuales tales como Nicolás María Urgoiti, Rafael Altamira, Américo Castro, Ignacio Bauer, José María Salaverría, Eugenio D’Ors y Ramiro De Maeztu. La encabezaba el Duque de Alba, y era su comisario José Cruz-Conde, ambos terratenientes.
Este momento coincidía asimismo con la ola del panhispanismo, que había tenido diferentes actores en España y América. Destacaremos a Ramiro de Maeztu, que en 1899 había publicado Hacia otra España, adoptando el ideario regeneracionista, y que terminaría con una deriva totalmente españolista en 1934 en Defensa de la Hispanidad. No cabe dudar que se trataba de un acto de afirmación española, que respondían al orgullo herido. Esta corriente, hay que constatar, que había tenido sus contradictores en América, en particular en Cuba, donde el historiador y etnólogo de origen español Fernando Ortiz había protestado contra las pretensiones del panhispanismo con su libro de 1911 La reconquista de España. Reflexiones sobre el panhispanismo. Protestaba sobre todo contra el hispanismo “progresista” de Rafael Altamira, que, según todos los indicios, escondía un verdadero neo-colonialismo, con pretensiones de sustituir al antiguo.
La vinculación de Alfonso XIII con la exposición fue muy estrecha, y Sevilla que conservaba un fondo monárquico y aristocrático muy grande, prueba de lo cual era que los Reales Alcázares seguían siendo residencia real, se sentía congratulada. El Patronato Nacional de Turismo, creado en 1928, surgido desde 1911 al calor de la comisaria Regia de Turismo del Marqués de la Vega Inclán, grandemente apoyado por la monarquía, contribuía a su difusión internacional. Existía, pues, un plan desde principios de siglo para promover el turismo nacional e internacional, mejorando la imagen de España. La exposición de Sevilla era en definitiva tremendamente ideológica, y de esta manera buscaba proyectarse.
Enfrente de este programa tenía España el movimiento panamericanista que había tenido su culmen en las exposiciones de 1915 en San Diego y San Francisco. Estas exposiciones habían lanzadas desde California tomando como modelo la “Spanish Craze”, la moda española. Esta moda panhispánica se llevaba a cabo para oponer la nobiliaria hijodalguía española al indigenismo triunfante en México. Al fin y al cabo, la de San Diego estaba a pocos kilómetros de la frontera de Tijuana. Allí se levantó un parque español, llamado de Balboa, donde los edificios-pabellones imitaban a edificios de Sevilla o Salamanca. Al panamericanismo liderado por Estados Unidos se unieron todos los países de América, que ingenuamente enviaban sus delegaciones a congresos y reuniones, lideradas por los estadounidenses. Por razones como estas, y probablemente por el empuje del hispanismo académico en América, sobre todo en la Universidad neoyorquina de Columbia que invitaría entre 1924 y 1929 a figuras como Américo Castro y García Lorca, fue invitado Estados Unidos a la exposición de Sevilla, como único país externo a Iberoamérica.
España, bajo el criterio regeneracionista, que encarnaba y explotaba el andaluz Miguel Primo de Rivera, aspiraba a recomponer su lugar en el mundo. Muchos hechos obraban en favor de este proyecto. En 1906 la conferencia de Algeciras para el reparto de Marruecos le había otorgado a España un papel de anfitrión que había sido recompensado con darle el dominio de parte del territorio marroquí, que seis años después se había transformado en un “protectorado”. Durante la I Guerra Mundial se había mantenido neutral logrando ciertos beneficios económicos de esa neutralidad, perceptibles, por ejemplo, en Andalucía en el aumento de la producción azucarera en la vega granadina. Sólo la derrota de Annual había recordado vivamente la decadencia del 98. Pero aun así, España podía soñar con abrirse un espacio en el concierto de las naciones. Sus enemigos declarados eran británicos y norteamericanos, por razones históricas de competencia geopolítica, y los franceses que aspiraban a liderar la latinidad inspirados en las políticas del Napoleón III. Tomar posiciones frente a anglos y galos parecía obvio, y respondía a viejas antipatías históricas.
Para llevar a cabo esas políticas “geoculturales” la Unión Ibero-Americana parecía un instrumento muy útil. Conscientes del valor del discurso histórico, los promotores de la Unión Ibero-Americana y su entorno procuraron atraerse a diversos actores de la política internacional, y en particular a maronitas libaneses, sefardíes balcánicos y andalusíes magrebíes. Fue la política de “las Españas perdidas”. Entre los maronitas podemos destacar al sirio-libanés Habib Estefano, en el “sefardismo”, si bien él, en particular, era de origen askenazi, al empresario, Ignacio Bauer Landauer, delegado de la banca Rothschild, y en los andalusíes, al converso cordobés y andalucista expansivo Rodolfo Gil Benumeya. Gentes como el senador Ángel Pulido y el vanguardista Ernesto Giménez Caballero apoyaban activamente estos acercamientos. Todos partían del Mediterráneo, pero tenían sus ojos puestos en América. Formal o informalmente, tejieron un alianza empresarial e intelectual que apoyaba la Exposición Iberoamericana de 1929 en Sevilla.
Dicho lo cual, en una apretada y particular síntesis, me lleva a pensar en el presente, cuando estamos a cuatro años de los fastos que conmemoren el centenario de aquel magno acontecimiento. Cabe detenerse en el fondo del asunto. Primero, tenemos un hecho histórico que será interpretado para mejor, porque ahora en España tenemos instrumentos ya muy depurados historiográficos para hacerlo. Segundo, el tema se tratará en términos urbanísticos en Sevilla: ¿los historicismos en arquitectura son válidos hoy o forman parte del lenguaje kitsch periclitado? ¿la expo del 29 se integró naturalmente mucho más en la ciudad de Sevilla que la del 92? etc. Las preguntas se sucederán. Tercero: ¿cómo proyectar aquel discurso hacia el presente?, ¿de manera crítica? ¿con orgullo patrio acrítico? Y cuarto, y último, ¿cómo aprovechar el momento y la oportunidad para construir y/o consolidar el proyecto de comunidad iberoamericana en el marco europeo y americano? Los puntos uno y dos va de suyo que serán abordados académica y profesionalmente con escrupulosidad. Los tercero y cuarto, dependerán sobremanera de la coyuntura geopolítica que estemos viviendo en 2029.
Refiriéndome a esta última sospecho que de seguir las cosas como van en la era del trumpismo, la alianza atlántica de países de la misma base lingüística –español y portugués– se incrementará en el ámbito comercial, liderados por Brasil y México. El multilateralismo beneficia esos encuentros. El desacuerdo con México, extensible a otros entornos de mayoría indígena, tendrá que ser solventado en el plano de las ideas, y con actos simbólicos de reparación. Nada cuesta y mucho ganamos. La península ibérica, por lo demás, en su conjunto adquiere en el Mediterráneo un atractivo por ser un intersticio de paz, si se calma definitivamente el “problema catalán”, y no estalla un conflicto abierto con Marruecos en el sur. El iberismo no como una doctrina de sustitución o un remedo de pan-nacionalismo, sino como una alianza cultural y económica basada en la democracia, la igualdad y la convivencia, adquiere aquí una relevancia de primer orden. Superado el complejo de unas sociedades guerra-civilistas, caudillistas y abocadas a lo dictatorial, el nuevo iberismo del 2029 se puede ofrecer al mundo como un espacio esperanzador frente a las tinieblas que acechan desde otras latitudes civilizacionales. Ya hay que comenzar a poner las bases de ese proyecto, mimbres las hay y muy sólidas.
José Antonio González Alcantud