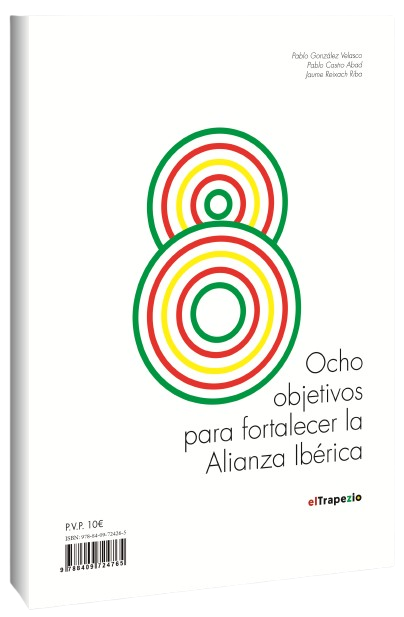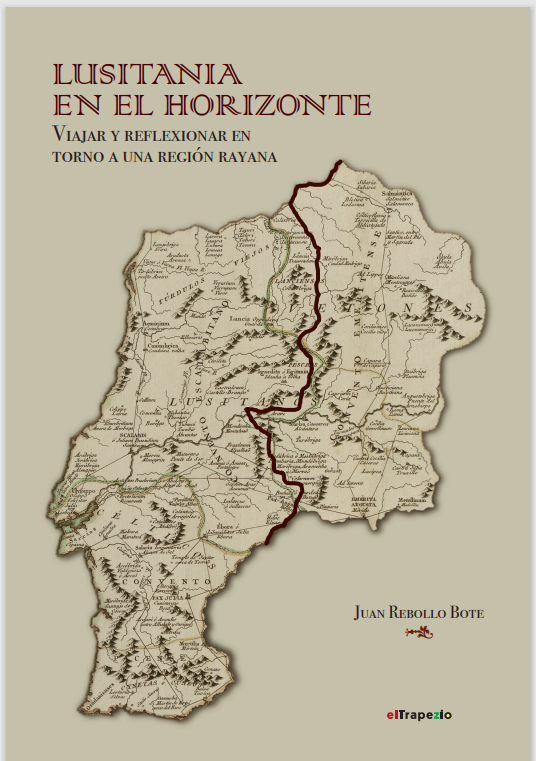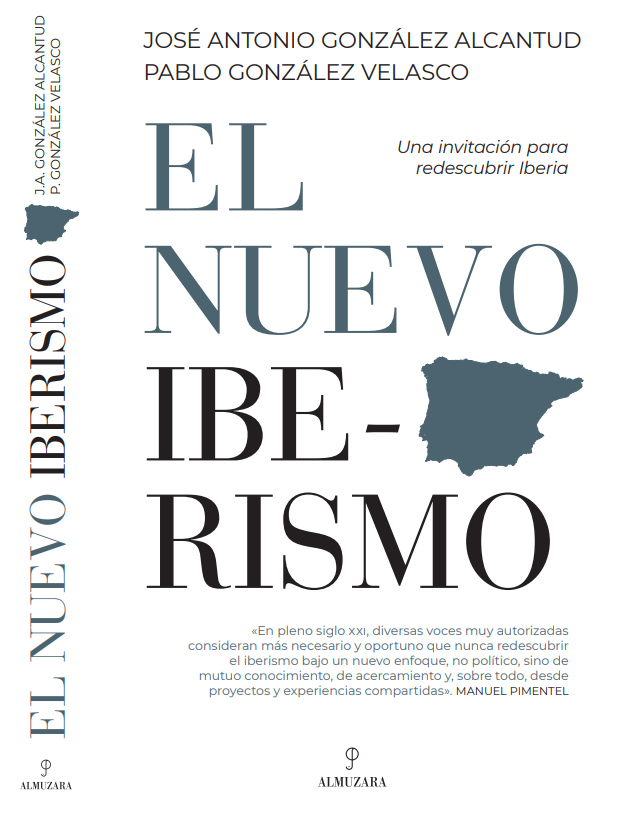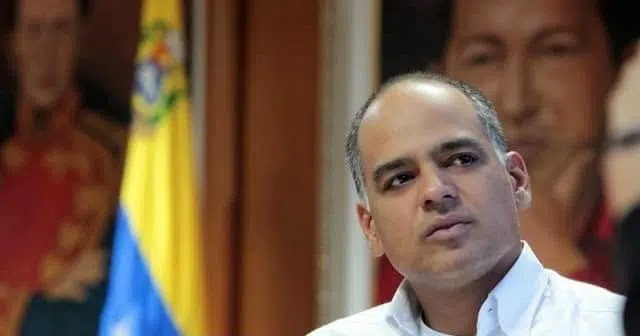La nueva administración Trump haciendo un uso inmoderado del antihispanismo de toda la vida ha acelerado el proceso hasta llevarlo al límite. El español no sólo se estanca en Estados Unidos, sino que es una lengua vergonzante, por más que las parade de primavera en diversas ciudades haya un exhibicionismo de identidad latinoamericana. Los jóvenes hispanos para integrarse tendrán que saber inglés americano sin mácula y sin acento. Aunque Trump se haya rodeado de algunos personajes salidos de los medios anticubanos, como Marco Rubio, el hecho es el que es, gracias a él resurge la guerra “de las razas”. El luso lo sufre en menor medida que el hispano, dado que no hace frontera con Estados Unidos. Pero, en fin, no era lo mío hablar de geopolítica sino de geocultura.
Entre los lugares significados del imperio norteamericano por su iberismo non plus ultra, vamos a tomar dos. Uno de la costa este, Cape Cod, y otro de la oeste, Sonoma. Dos pequeños y antiguos enclaves, comerciales y misionales, en los límites continentales de un territorio vastísimo como el americano.
Cape Cod (Cabo Bacalao) es una suerte de península en New England, donde llegaron los poco más de cien peregrinos (pilgrims) del barco Mayflower en 1620, seguramente a las playas de la actual Plymouth. Venían huyendo de unas Inglaterra y Holanda inquisitoriales que los perseguían, y allí encontraron tierra de promisión. Por supuesto, el lugar estaba habitado por los indios Wampanoag y Nauset, dentro del grupo algonquino estudiado tempranamente por antropólogos, como el evolucionista Lewis H. Morgan. La influencia lingüística de los algonquinos llegaba hasta California. Esta epopeya de los pilgrims en nueva Jerusalén ha fructificado y alimentado el imaginario norteamericano a lo largo de los siglos, presentando el destino de unos parias llamados a refundar una sociedad más justa en un lugar “vacío”. Son los fathers pilgrims de la nación estadounidense.
Luego, en buena parte del siglo XIX y XX Cape Cod devino una colonia de barcos bacaladeros portugueses, que unas veces venían de las Açores y otras de la península ibérica. El lugar respira una atmósfera parecida a la lograda por Herman Melville en Moby Dick, novela en la que protagonista partió a su aventura ballenera desde Nantucket, justo donde arranca la pequeña península de Cape Cod. Las ballenas, además, siguen desplazándose majestuosamente en el mar abierto cercano. Su vista es grandiosa, irreal, irrepetible. Luego, para ser más banales, se puede almorzar un soberbio bogavante, comprado y cocido en el puerto de Provincetown, acompañado por un champagne, adquirido en un drugstore cercano, bebido en groseros vasos de papel. Toda una herejía, que se lleva bien si el visitante se sienta en esos pier, tan típicos de la costa americana, construidos sobre pilotes de madera, que nos introducen caminando intrépidamente en el océano.
Por otra parte, está Sonoma, en la costa oeste. La última y más norteña misión de California, fundada por los españoles en un 1823. Aquel espacio también tenía dueño: el pueblo Pomo. La antigua misión, bien conservada, y la plaza anexa, perviven, como “Historic Park”. Limita Sonoma con Russian River, la tierra conquistada por los súbditos del zar de Rusia, donde se ubica otro “Historic Park”, es decir el Fort Ross ruso. Lugares de frontera por donde se las había gastado Sir Francis Drake, en el siglo XVI, aterrorizando a los lugareños, mientras protegía sus barcos en una oculta bahía. Eran los sistemas de colonización de aquel entonces, ocupaciones territoriales mediante factorías que establecían contactos con las poblaciones nativas para abastecerse, no más. Al contrario de Cape Cod, donde fueron los primeros europeos en colonizar, los anglosajones del Far West, buscadores de oro y cazadores de indios, fueron los últimos en arribar, casi tres siglos después de las incursiones, sin consecuencias coloniales, de Drake. Volviendo a la frivolidad: hoy día en la zona hay buenos vinos de Napa, e incluso se puede comer algunas excelentes y caras ostras.
La diferencia entre uno y otro lugar es que, en Sonoma, como en toda California, la violencia ejercida por los americanos del Far West fue despiadada, de manera que en aquellas tierras se habla de genocidio, con propiedad matemática, una vez contabilizadas las víctimas, y la crueldad con la cual fueron sometidas. En el área de Sonoma, Napa y Santa Rosa a mitad del siglo XIX destacó como asesino de indios un tal Ben Kelsey, embebido de soberbia. En la costa Este y Oeste se alza un universo de violencia inusitada, donde el europeo pobre, fuese inglés, irlandés, alemán o italiano, veía la oportunidad de su vida, abriéndose camino a tiros. Un país construido sobre la violencia, en el que existía la posibilidad de ocupar espacios “vacíos”, a los que sólo obstaculizaban sus legítimos ocupantes, los indios. Volviendo al contraste: en Cape Cod, la factoría portuguesa se limitó a pescar y comerciar.
Desde entonces las acusaciones de bestialidad, entre anglosajones e ibéricos, han sido mutuas, desde la “leyenda negra” de la colonización de la América Hispánica hasta el “California Indian Catastrophe”, de los pistoleros del Far West. Cuando el viajero ibérico que transita hoy día por estos lugares tiene la impresión de que la oposición de latinos y anglosajones, fórmula de oposición que gustaba a Napoleone Colajanni, a principios del siglo XX, y a Lily Litvak, en los años ochenta, no acaba de cesar, sigue.
Empero, lo más importante en sí, no es este litigio entre anglos y latinos. Son los derechos de los pueblos nativos. Ellos son los dueños históricos de los lugares antedichos. Esta es una causa bastante común en los medios norteamericanos, que retorna periódicamente. A ellos sí que debiéramos, todos, anglos y latinos, y pedirles perdón directamente, agradeciéndoles que hayan tenido el valor de sobrevivirnos y ser nuestros contemporáneos. En lugar de hacerlo a esos estados americanos que fueron tan hostiles con ellos. La más relevante no es la “guerra de razas” criollas, ibéricas o anglosajonas, sino la de castas, en la que los indios ocupan el lugar más bajo todavía de la escala social. El antropólogo brasileño Darcy Ribeiro habló de la condición misérrima de los indígenas, pero también de su persistencia moral: “Las etnias son categorías relacionales entre agrupamientos humanos, compuestas más por representaciones recíprocas y por lealtades morales que por especificidades culturales y raciales”, escribió. Es lo que se me ocurre a la vista de lo que vi en Cape Cod y Sonoma. El combate, pues, entre anglos e ibéricos, con el telón de fondo nativo.
José Antonio González Alcantud