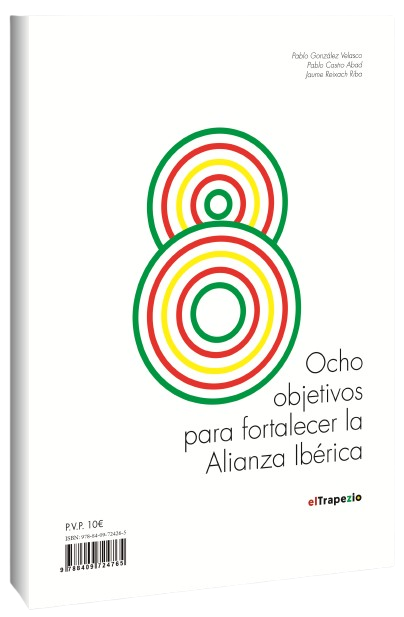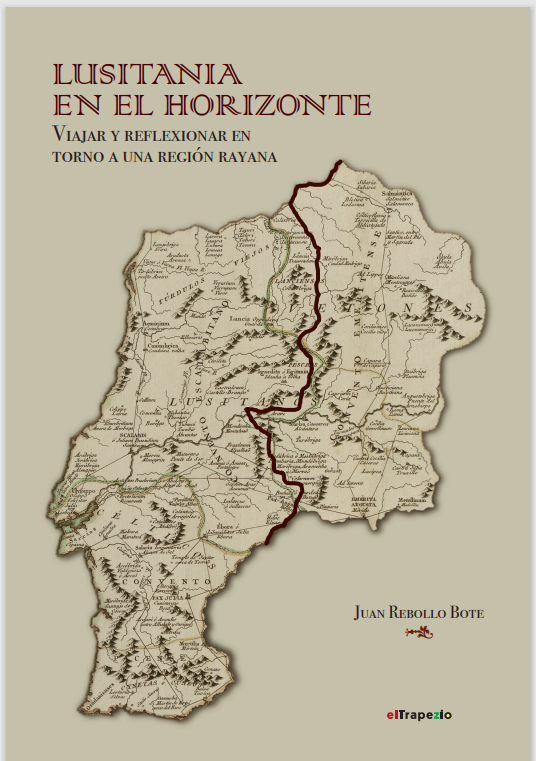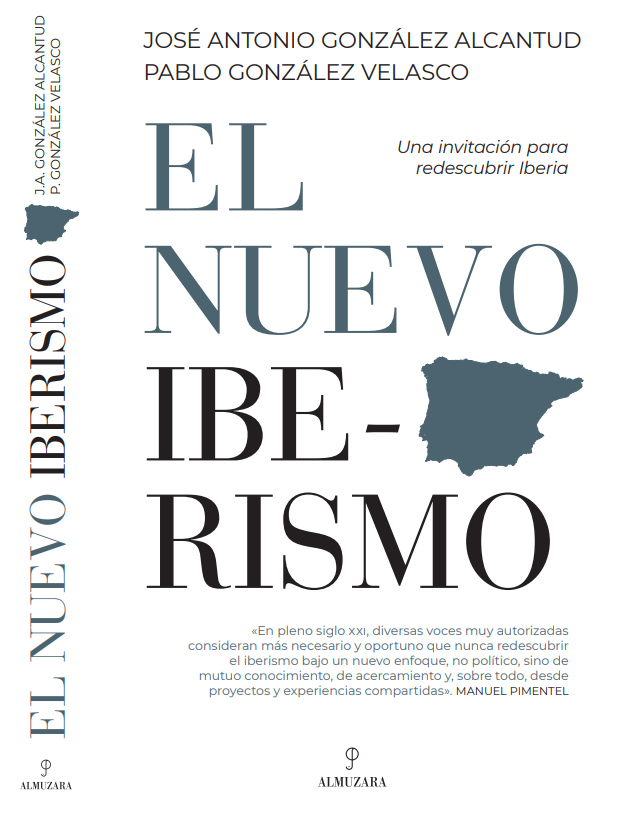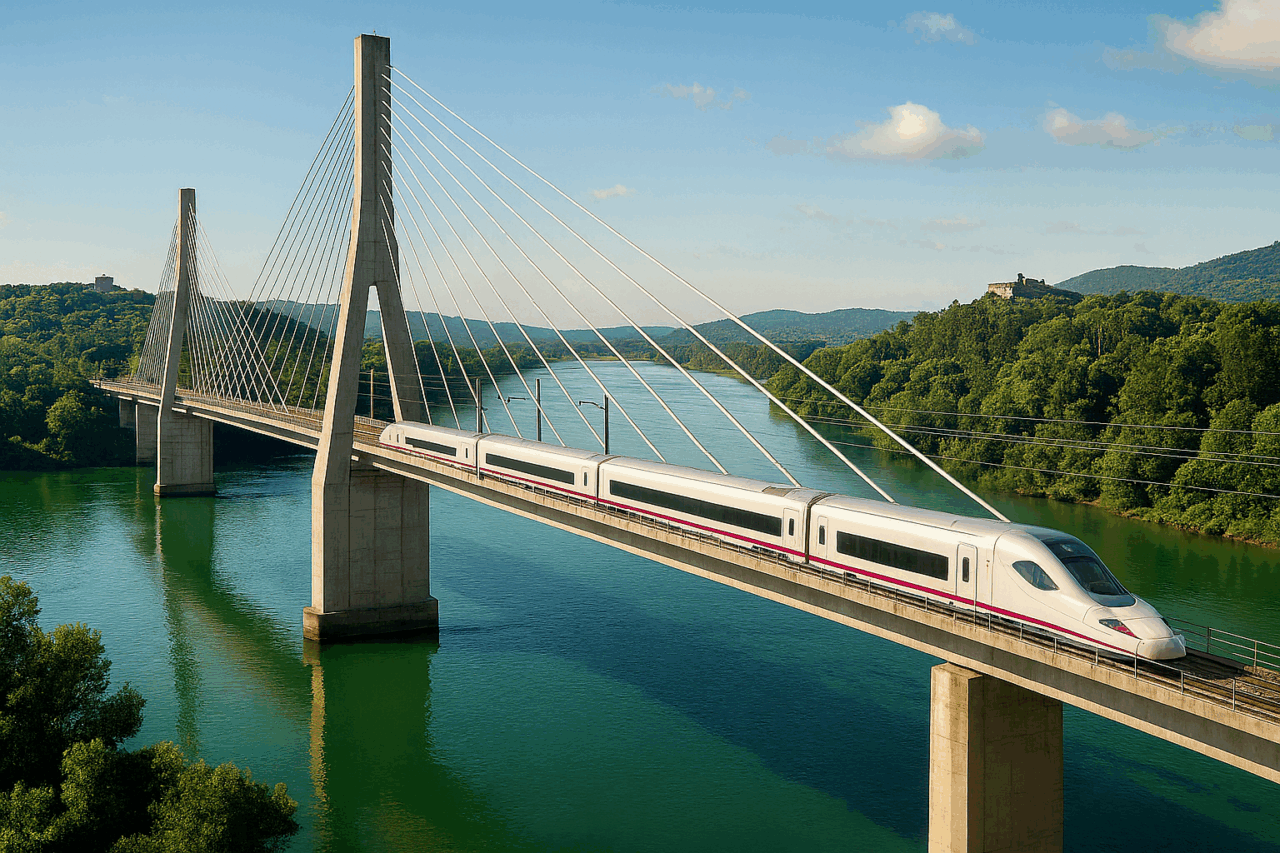Pastrana hoy sigue siendo un pueblo perdido en la Alcarria, a pesar de su relativa cercanía a Madrid, a sólo cien kilómetros más o menos de la capital de España. La guía turística que me atendió hace dos veranos, recién finalizada la plaga Covid, en el museo parroquial de Pastrana, nos rogó a los escasos visitantes que, por favor, le diésemos publicidad a sus colecciones. Nos señaló, que en el invierno se acercan algunos madrileños, pero que en el resto del año el museo (y el pueblo) está vacío. Cuando cae la noche negra, estrellada y calurosa sobre el pueblo, pudimos comprobarlo, ya que el avituallamiento en la céntrica plaza de la Hora, a los pies del palacio de la princesa de Éboli, sólo consiste en un tabernucho con unos malos chorizos y unas cervezas que llevarse a la boca. Todo está desierto. Es más, en la alberca municipal a falta de clientela nos regalan el pase para todo mes, con la esperanza fatua de que nos quedemos como veraneantes. El agua estaba endiabladamente fría a pesar del calor. Lugar extraño este Pastrana, que responde al patrón de las Españas vaciadas.
Cuando Camilo José Cela, premio Nobel español de infausta memoria por sus vínculos con el franquismo de primera hora y sus plagios de última, estuvo en ella, según narra en su Viaje a la Alcarria, la impresión fue de pasada grandeza y decadencia actual. Dijo en aquel viaje de los años cuarenta a la España profunda:
“En Pastrana podría encontrarse quizá la clave de algo que sucede en España con más frecuencia de la necesaria. El pasado esplendor agobia, y, para colmo, agosta las voluntades; y, sin voluntad, a lo que se ve, y dedicándose a contemplar las pretéritas grandezas, mal se atiende al problema de todos los días. Con la panza vacía y la cabeza poblada de dorados recuerdos, lo dorados recuerdos se van cada vez más lejos y al final, y sin que nadie llegue a confesárselo, ya se duda de que hasta hayan sido ciertos alguna vez, ya que son como un caritativo e inútil valor entendido”.
Es decir, tuvo la misma impresión que nosotros ahora corroboramos.
En el imponente palacio de Pastrana, del cual lo más relevante es la fachada renacentista, doña Ana Mendoza y Silva (1540-1592), futura princesa de Éboli, vivió enclaustrada. Su historia aún respira leyenda y misterio. Nacida en Cifuentes, Guadalajara, pertenecía al poderoso clan de los Mendozas, del cual figura destacada fue Diego Hurtado de Mendoza, historiador de los moriscos. Estuvo casada con don Ruy Gomes de Silva, de la aristocracia menor portuguesa, que estaba en España como paje de la madre de Felipe II, Isabel de Portugal. La intimidad del futuro rey y su paje era tal que solían dormir en el mismo cuarto, según cuenta la historiadora Erika Spivakovsky, de quien tomo buena parte de estos datos biográficos. Esta historiadora fue quien se opuso a la idea fuertemente arraigada de que doña Ana fuese amante secreta de Felipe II, con razones de peso. Pero esta es una historia persistente, que el vulgo desea y que todavía te dejan caer en Pastrana. Según Cela la llamaban de manera natural en el pueblo “la puta”.
En fin, sin necesidad de entrar en las cuitas de la vida política, conyugal y extraconyugal de la princesa de Éboli, que sigue siendo objeto de debates acalorados, lo cierto es que ella quería unir su linaje, el de los Mendoza, a la casa de Bragança, para lograr que uno de sus hijos fuese rey de Portugal. No cabe dudarlo, porque si algo tenía era un carácter indómito, que la llevó incluso a enfrentarse a Santa Teresa. Estrategia matrimonial aquella que caso de ser cierta, según Spivakovsky logró póstumamente. Leamos a esta historiadora: “La venganza de Ana fue póstuma. Su visión de unir su casa a la realeza de Portugal no era un «imposible sueño». Su bisnieta, descendiente de la Duquesa de Medina Sidonia, se casó con un Duque de Bragança en el momento de la independencia (1640), haciendo Rey de Portugal a su marido cuando los sucesores de Felipe II perdieron aquel trono”. Por lo que a nosotros interesa, en consecuencia, en aquel remoto lugar de Pastrana, tocado por la grandeza en medio de los páramos de la Alcarria, se libró una batalla dinástica y de poder que explica la presencia de los tapices de Alfonso V de Portugal en esta localidad.
Lo más impactante los tapices gótico flamencos del siglo XV que están ubicados en el coqueto museo parroquial, dotado con los más avanzados medios museográficos. Sólo así pudieron ser autorizados a migrar de Madrid, donde estuvieron depositados un tiempo, como durante la guerra civil en Ginebra. Yo había contemplado las copias, realizadas con fidelidad a los originales en la Real Fábrica de Tapices de Madrid, que lucen en el castillo palacio de los Bragança en Guimarães, lugar al que se adjudica el origen de la patria portuguesa. En Guimarães se vende al visitante que esta es la localidad donde comenzó a andar la nación portuguesa. Todo el discurso local gira en torno a este hecho: “aquí nasceu Portugal”, puede leerse en sus calles. No ha de extrañar que las copias de estas fundamentales obras para el relato nacional portugués fuesen a parar allí en 1953 gracias a la copia realizada en Madrid, y que la compra estuviese facilitada por las óptimas relaciones entre los dictadores Franco y Salazar.
Mas, teníamos verdaderas ganas de ver los originales de Pastrana. En ellos se representan las gestas de los portugueses en el norte de África en época de Alfonso V, en torno a 1471, destacando las conquistas de Arcila y Tánger. Los cuatro tapices, realizados en un taller flamenco, son de proporciones gigantescas, y debieron ser encargados para cubrir las desnudas paredes de una residencia real. Sobre el porqué cayeron en manos de los castellanos, bien como botín de guerra, bien como pago de una fianza, bien como dote matrimonial, poco se sabe de manera concluyente. Los estudiosos se inclinan por un regalo de bodas. En manos de los castellanos al menos desde 1532, en que aparecen en el inventario de los Duques del Infantado, atravesaron los siglos, ubicados desde mitad del siglo XVII en la colegiata de Pastrana, sin que nadie se apercibiese de su importancia. En 1915, cuenta la historiadora Clara Moura Soares, el director de Arte Antiguo de Lisboa –recomendable visita, por cierto–, José de Figueiredo, centró la atención sobre ellos, y desde entonces su fama no ha dejado de aumentar. Tras la última restauración, y coincidiendo con la presidencia española de la Unión Europea en el 2010 fueron exhibidos con gran éxito de público en Bruselas.
En el plano puramente artístico emociona observar el detalle y viveza de los personajes, en especial de un moro que abandona entristecido su tierra a los nuevos conquistadores. La melancolía del rostro marca al personaje, hundido por la derrota. Los conquistadores mantienen una altivez no exenta de cierta piedad para con los vencidos. Se trata de un modo de guerra ciertamente brutal derivado de la Edad Media que finaliza, pero también apuntando a los nuevos valores humanísticos que trae el Renacimiento, donde todos, vencedores y vencidos, se miran en el espejo de la historia. En aquellos momentos de transición la península ibérica constituía y albergaba un modelo de personajes reales y cortesanos, de corte heroico, dotados de unos valores seguramente emulados en otras cortes europeas.
Tras abandonar Pastrana el viajero se sumerge por los campos llenos de floreada lavanda de la Alcarria, bellísimos, con el recuerdo persistente de haber estado en un lugar singular, en un gozne de la historia peninsular, cuyos protagonistas fueron Alfonso V y la princesa de Éboli, en tiempos y espacios diferentes, pero con el mar de fondo de las relaciones tumultuosas entre castellanos y portugueses. Lugar central de la memoria ibérica, por consiguiente, que merece una visita del viajero.
José Antonio González Alcantud