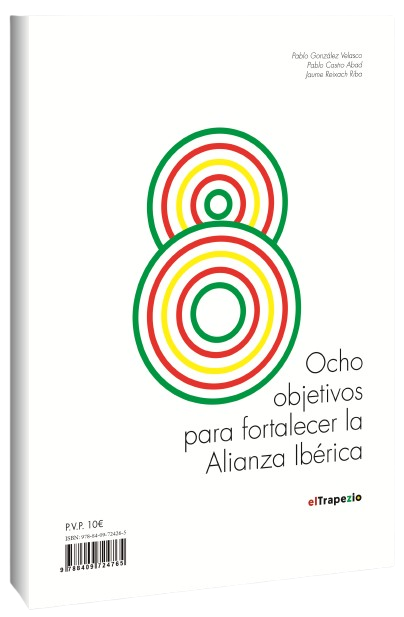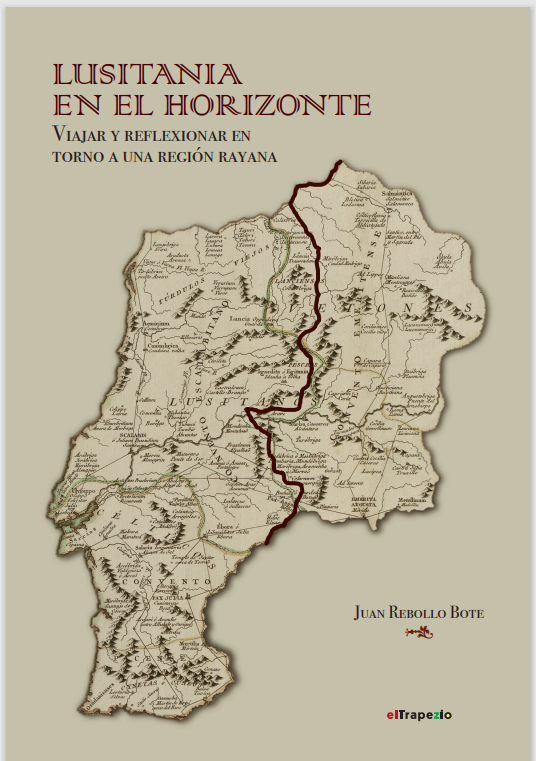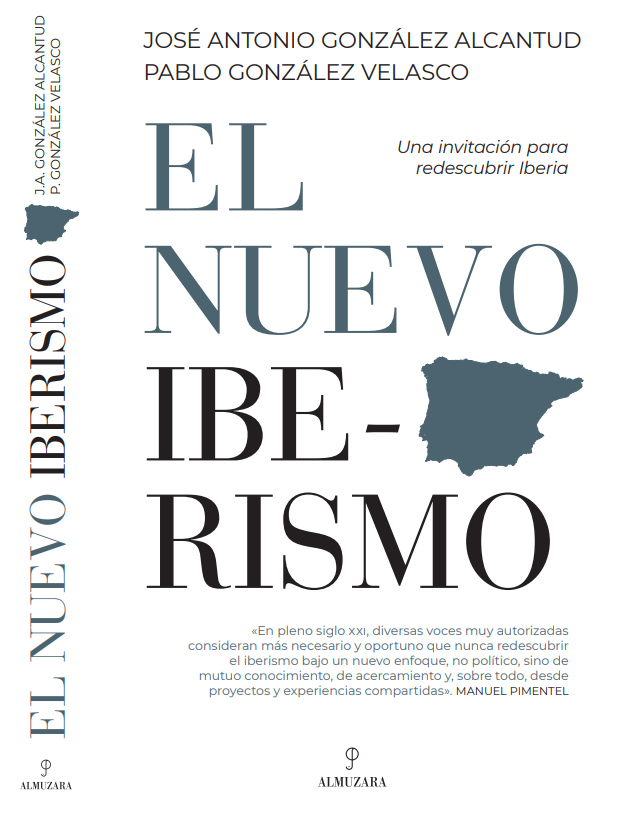Cuando era niño, allá por los años sesenta, recuerdo nítidamente cuando acudía con mi padre a la ceremonia del 2 de enero de cada año, conmemoración de la Toma de Granada por los castellanos. Era la celebración de una “toma”, que no conquista propiamente dicha, de la urbe nazarí en 1492. En mi mente infantil aquello me impresionaba mucho: ver salir a un señor con chistera al balcón principal del Ayuntamiento, y gritar a pleno pulmón “¡Granada por los ínclitos Reyes Católicos, Isabel y Fernando!”. El pendón de la ciudad velado la noche anterior por la guardia militar en ese mismo balcón, la procesión cívica de autoridades, que se dirigía ora a las tumbas de los Reyes Católicos, ora a la casa consistorial. Y el oír tañer todo el día la campana de la torre de la Vela, en la Alhambra. Todo me parecía grandioso. En mi familia no había tradición franquista alguna; es más un primo de mi abuelo materno había sido fusilado por pertenecer al partido radical socialista, y aún yace en Víznar en la misma fosa que el rector y arabista Salvador Vilá, y tantos otros granadinos. Un tío mío se había pasado al bando republicano, “los suyos”, me decía con complicidad, y había dado con sus huesos en prisión. Mi propio abuelo había estado a punto de ser detenido por no haber hecho el preceptivo saludo a la romana delante del gobierno militar. Ni siquiera en mi familia paterna, más establecida y religiosa, había el más mínimo atisbo de adhesión al régimen. O sea, que cuando yo iba, aun siendo inocente, a aquel acto ceremonial sólo lo percibía como un hito de la historia.
Perdí el interés por la celebración cuando fui universitario y contestatario. Sin embargo, en la Transición un concejal comunista, cosa que me maravilló, renovó la parafernalia e incluso el protocolo de la Toma. La cosa seguía su curso sin inquietud alguna. Eran tiempos en los que la comunidad musulmana de Granada, formada por un grupo de conversos seguidores de un escocés, antiguo actor de Fellini, convertido asimismo al islam, iba aumentando. Yo frecuentaba mucho la zagüía o comunidad sufí. Incluso el partido regionalista andaluz había ganado las elecciones municipales en Granada. Pero ninguna de estas circunstancias inquietaba a la celebración de la Toma.
Hagamos en este punto memoria. La capital del reino nazarí de Ganada fue entregada por el sultán Abdalah Muhammad, alías Boabdil, a espaldas de sus súbditos musulmanes, que aún confiaban en la resistencia y durabilidad del aquel reino crepuscular. Lo hizo a traición, haciendo subir a la comitiva castellana a la Alhambra por una cuesta secundaria, por varios motivos: el sultán había sido prisionero de los reyes cristianos tras la batalla de Lucena (1483). Habida cuenta de que Granada era un reino vasallo de Castilla, al ser liberado Boabdil había renovado el vasallaje. En la lucha por el poder con su padre Muley Hacén, había contado con la ayuda de los castellanos, que penetraron incluso en el arrabal del Albaicín para apoyar su restauración en el trono. Finalmente, la mayor parte de su familia ya estaba a servicio de los Reyes Católicos, convertidos al cristianismo ahora con el nombre de los Granada Venegas. No tenía más salida para Boabdil, podríamos asegurar, que entregar su reino.
La “conquista”, de otro lado, no fue tal ya que era seguida de unos pactos de capitulación, por los cuales la mayoría musulmana seguía conservando sus costumbres, leyes y religión. Pactos que se cumplieron mientras la reina Isabel, la “reina mudéjar”, vivió, asesorada por el humanista Hernando de Talavera. Comenzaron a ser incumplidas las capitulaciones sistemáticamente por el rey Fernando, el recordado inspirador del Príncipe de Maquiavelo.
En todo este proceso los Reyes Católicos no dejaron de mirar de soslayo hacia Portugal, trazando alianzas dinásticas, para intentar culminar esa ideal unidad peninsular. No lo consiguieron, pero conscientes de lo que significaba Granada para el futuro de sus estados desearon ser enterrados allá. Lo fueron primero bajo una cúpula de mocárabes islámicos en la Alhambra, y luego en las magníficas tumbas de la Capilla Real en las que todavía descansan. Tener todavía en Granada los “ínclitos reyes” corpore insepulto no es broma.
Todo transcurría bajo estos parámetros amables, hasta que estalló en los noventa el conflicto que cuestionaba el 2 de enero, tachándolo de acto genocida y de humillación para con los moros. Se sintetizó groseramente toda la historia moderna de España en su rechazo, mezclando períodos históricos sin recato. ¿Quiénes eran los que rechazaban la ceremonia de la Toma? Un día 2 de enero me metí entre la multitud, y me topé de frente con un antiguo compañero de correrías, líder de un grupúsculo maoísta, gritando como un poseso en contra de la celebración, y de otro lado a un grupo de extrema derecha, que imaginé había viajado desde Madrid para armar bulla. Les pregunté a mis amigos musulmanes españoles y sufíes, que tanto apreciaba, cuál era su posición y me contestaron que aquel asunto no iba con ellos. Lo mismo hice con un líder de la comunidad rifeña, que me contestó literalmente: cada pueblo celebra sus victorias como puede, y por qué no lo iba a hacer Granada.
A la sazón yo dirigía un centro de investigaciones etnológicas en la casa molino familiar que fuese de Ángel Ganivet, el pensador granadino que en el Idearium español sostenía, frente a un intolerante Unamuno, que la historia de España no se podía entender sin la de los musulmanes peninsulares. Espoleado por la polémica, puse en marcha dos proyectos: uno era la reedición de un pequeño libro del republicano local y abogado de los barrios, Miguel Garrido Atienza, que en 1892 había sido comisionado por el ayuntamiento de la ciudad para renovar las “fiestas” del 2 de enero. Y lo más importante, junto con mi amigo y maestro, el historiador de los moriscos, Manuel Barrios Aguilera, edité un volumen colectivo, con lo más granado de los historiadores, llamado Las Tomas. Antropología histórica de un proceso de conquista territorial. En el mismo un artículo recordaba que durante la Segunda República la celebración tomó un aire más cívico y obrerista, frente al actual militar y religioso, pero que nada sustancial cambió en aquel tiempo de turbulencias. Es más, descubrimos que, si algo importante había cambiado desde los años treinta hasta el presente, fue la supresión de la comedia de moros y cristianos El triunfo del Ave María, que se celebraba con gran jolgorio popular la tarde de la celebración en un teatro, y que el franquismo suprimió. Fueron casi setecientas páginas de gruesa literatura histórica lo que dimos al público.
Nada de esto sirvió para calmar el gallinero en pro y en contra del 2 de enero. Un colega, poco apto para las lides de la ingeniería cultural, había intentado con buena fe reunir a deliberar a los contendientes a favor y en contra, con escaso éxito. Los políticos del momento, haciendo uso de su proverbial soberbia, no atendieron al esfuerzo de investigación que se había promovido, y tomaban sus decisiones según su juicio, que solía ser el equivocado. Las televisiones de medio mundo, muchas de ellas francesas y árabes, mientras tanto, acudían cada año a dar cuenta de una batalla verbal, ya que agraciadamente nunca derivó en campal, entre partidarios de la “unidad de España” y partisanos de la “España plural”.
Estos últimos, sin cejar en su objetivo de suprimir la celebración, aún promueven hoy día la “ciudad abierta”, expresión de tolerancia y pluralidad, y concitan una celebración, suerte de mitin-festival alternativo a la Toma. El pueblo llano, no obstante, sigue participando en la Toma cada vez menos inquieto por la unidad de España. Algo de paz ha ido otorgando el paso del tiempo. La calma chicha se ha impuesto.
Por lo que sea, yo nunca me he pronunciado sobre estos actos, ni voy a hacerlo, entre otras cosas porque nunca me lo ha requerido nadie, a pesar de las contribuciones académicas que he alentado. Seguiré siempre en mis trece que supone un respeto a la historia, y una modificación de la ingeniería festiva que convierta la ceremonia político-militar-eclesiástica, en una fiesta de la diversidad, donde incluso tenga cabida la idea pragmática ibérica, más allá de todo españolismo de pandereta. Yo creo que Fernando de los Ríos, el político socialista que representaba a Granada en los años treinta, y que dedicó su tesis doctoral a los siglos XVI-XVII, lo tenía claro cuando dijo al arribar al parlamento tras la proclamación de la Segunda República: “Por fin, hemos llegado los erasmistas”. Así afronto este nuevo 2 de enero, el de 2025, desde mi atalaya, con serenidad y deseo de concordia erasmista, y si puede ser en lugar de mirando hacia España y sus destinos, hacia Iberia y su futuro geocultural, que debiera ser bastante luminoso.
José Antonio González Alcantud