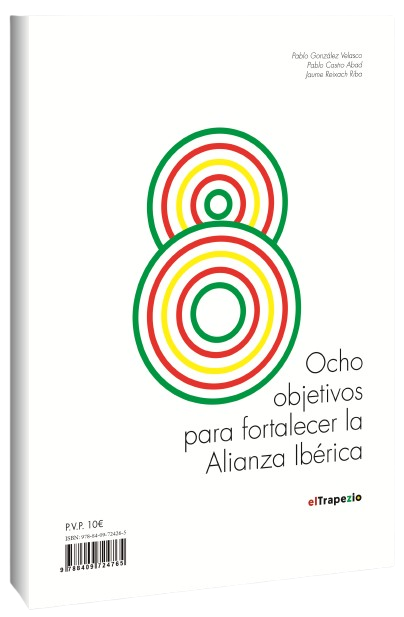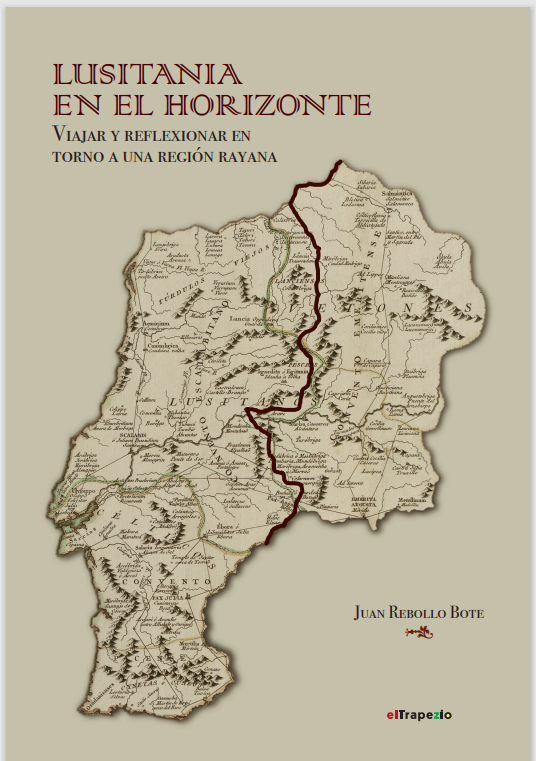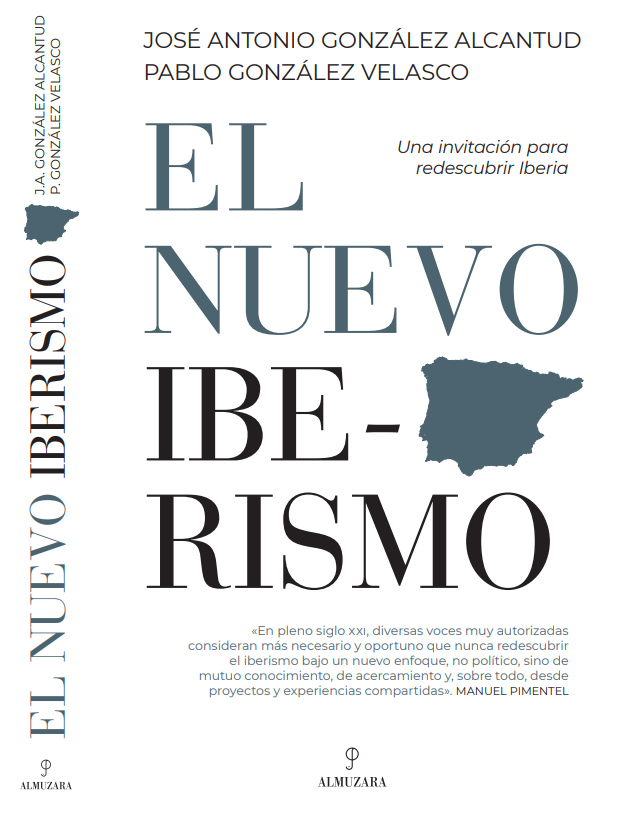Cuando uno mira el mapa de los incendios de las últimas semanas observa que es la franja interior occidental de la Península la que más está sufriendo los estragos del fuego, en especial las provincias españolas de Orense, León, Zamora y Cáceres, así como el interior centro y norte de Portugal. Si se acude a mapas históricos de superficie quemada años y décadas atrás la porción territorial incendiada resulta ser, con matices, la misma. Y no parece que sea casualidad.
El occidente ibérico y, más particularmente, el cuadrante noroeste -incluyendo la Cordillera Cantábrica- es la zona peninsular con mayor superficie de masa forestal, abrupta y con altos índices de pluviometría anual, por lo que resulta una obviedad manifiesta que allá donde hay más “combustible” y orografía compleja se produzcan los peores incendios. No obstante, también existen importantes concentraciones arbóreas en otros sectores peninsulares y, aunque también son frecuentes desastres provocados por el fuego, no alcanzan los niveles de catástrofe del sector occidental. Tampoco es casualidad, una y otra parte difieren, entre otras cosas, en la desigual concentración demográfica. Y aquí parece encontrarse una clave fundamental.
Me permito aseverar que un incendio en la Comunidad de Madrid o en Cataluña siempre se solventará con mayor rapidez que cualquiera que se produzca en la provincia de Zamora o de Orense. No entro en pormenores del diferente grado de virulencia que pueda tener el fuego, del relieve más o menos escabroso o de la incompetencia o ineptitud de tal o cual técnico o político, hablo en términos generales. Otro caso de reflexión, a priori menos evidente, lo encuentro en el reciente incendio de Jarilla, en el norte extremeño. El fuego ha calcinado 17.000 hectáreas, entre otros motivos, porque se decidió en un momento dado -de manera lógica y comprensible- destinar mayores medios a evitar que se propagase hacia la ciudad de Plasencia -Hospital Virgen del Puerto mediante (imagínense tener que evacuar un hospital)-. En resumen, la demográfica es una de las variables más determinantes también en la extinción y/o propagación de incendios.
En el oeste español y en el interior portugués se da la circunstancia, amén de la ingente masa forestal y de otros intereses que esconden las quemas intencionadas, de que no hay ninguna gran concentración poblacional entre Valladolid y Coruña o Porto, ni entre Madrid y Lisboa, por lo que siempre estará en un segundo plano de actuación. Si a ello hemos de sumar la falta de recursos materiales, de planes de prevención o de regularidad laboral de servicios de gestión forestal y de extinción, no parece que el futuro sea muy halagüeño sabiendo, como sabemos desde hace lustros, que los megaincendios son y serán cada vez más frecuentes. Aprender a convivir con los incendios de sexta generación, así como con veranos cada vez más secos y calurosos, no es una opción, es una obligación.
Frente a la emergencia climática, a la espera de que se pongan de acuerdo las grandes potencias contaminantes -y no estamos en ese camino-, no cabe sino pequeñas acciones de mitigación local o regional, tales como el reverdecimiento o la creación de refugios climáticos en nuestros pueblos y ciudades. Frente a los grandes fuegos, sin embargo, no parece que la reforestación en masa sobre lo calcinado sea solución efectiva, puesto que se trataría de volver a poner las bases del siguiente incendio. Lo que se hace necesario para prevenir y enfrentar en mejores condiciones los fuegos venideros es planificar la gestión del territorio a largo plazo y esto pasa irremediablemente por no abandonarlo a su suerte. En este sentido, el Proyecto Mosaico que se lleva desarrollando desde 2017 en Sierra de Gata-Las Hurdes y que apuesta por recuperar los usos agrícolas, ganaderos y forestales tradicionales, de pequeña escala, se presenta como una opción muy válida -tal vez la única- que, además, lucha contra la despoblación.
Porque ahí, en la despoblación -insistimos-, se encuentra el quid de la cuestión. Incendios siempre hubo en nuestro territorio, pero fue a partir del vaciamiento del mundo rural en los años 60 y 70 del siglo pasado cuando se incrementó la virulencia de los mismos. Y resulta que la franja occidental del interior ibérico acusó en demasía aquella migración. Y remitió el trabajo en el campo y el uso tradicional y cuidado de los montes. Y muchas aldeas y pueblos pasaron a estar en peligro de extinción, todo lo contrario que los fuegos. Ya saben, a menor población, menos agricultura y menos ganadería extensiva, y más voracidad incendiaria. Si nuestros gestores políticos valoraran la importancia que las gentes rurales y, en especial, agricultores y ganaderos, tienen como garantes de un territorio vivo y protegido, otro gallo cantaría.
Este de los megaincendios es otro reto común de todo el oeste peninsular, y tampoco entiende de fronteras políticas y administrativas. Necesitamos incrementar la colaboración y la cooperación desde Galicia hasta Extremadura y desde Alentejo hasta Asturias. Necesitamos seguir tejiendo redes sociales y culturales, desde abajo, entre los distintos territorios rurales del entorno de la Raya. No esperemos las decisiones y los discursos benevolentes de quienes solo tienen “ojitos” para Madrid, Lisboa, Valladolid o Porto, porque para ellos siempre seremos zonas de actuación secundaria. El interior occidental ibérico necesita unión.
Juan Rebollo Bote
Lusitaniae – Guías-Historiadores