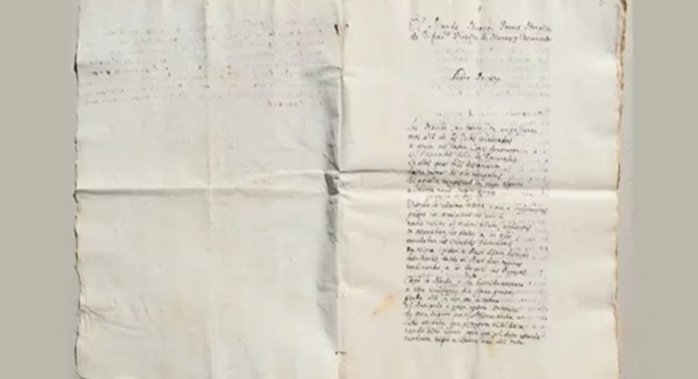Confieso que, a pesar de mi querencia por Portugal, su norte me era desconocido hasta hace unos días. Y me dolía. Hace años que proyectaba mi viaje, sin embargo, ya fuera por la interiorizada idea que pospone eternamente su visita “porque siempre estará ahí al lado”, ya fuera por la pandemia o por cualquier otra nimia causa, he permanecido huérfano de entre Duero y Miño durante mucho tiempo, demasiado. Otro de los motivos se debe -permítaseme- a “deformación profesional”: hasta no conocer cada detalle de la Historia de una ciudad determinada, no me considero digno de disfrutar de su Patrimonio, en la creencia -no sé si cierta- de que no se capta igual la esencia de lo que se ve sabiendo que sin saber. Y no he dado el brazo a torcer con Oporto, pero he transigido con otras, como Braga o Guimarães, esperando que me sorprendieran.
El camino desde mi residencia habitual, a caballo entre las tierras extremeñas y salmantinas, me ofrecía dos opciones principales para internar en el país hermano -por la Beira interior o por Trás-os-Montes- y arribar a mi primer destino en su extremo más noroccidental. Opté por el trayecto más rápido y atravesé la frontera por Vilar Formoso. Las ondulaciones se sucedían a medida que recorría las tierras del distrito de Viseu y el paisaje iba ganado verdor conforme los influjos marítimos y norteños se aproximaban. Algunas manchas negras en el horizonte me hacían meditar sobre el reto educacional y de conciencia ambiental que los ibéricos tenemos de cara a sofocar incendios y afrontar la progresiva desertización de nuestra Península. Pero las Beiras serán motivos de otros artículos futuros, así que vayamos ahora más al norte.
El río Duero ha marcado la historia del territorio portugués desde tiempos de los romanos -y aun antes-. Separador entre la Lusitania y la Gallaecia, después entre al-Andalus y el reino asturleonés y frontera sur del condado portucalense que sería el germen del posterior reino luso. Hoy las tierras durienses son afamadas por su vino y por la joya patrimonial que representa Oporto. Pero es realmente la mesopotamia formada entre Duero y Miño la que posee unas características definitorias de lo portugués, entendido esto en su más estricta conceptualización germinal y medieval, es decir, diferenciado de las tierras gallego-leonesas y lusitano-andalusíes entre las que se gestará Portugal en la plena Edad Media.
Sumergido en esta cavilación estaba cuando llegué al distrito de Viana do Castelo, donde permanecería unos días. Este rincón alejado de los polos turísticos más colapsados de Portugal permite disfrutar de un entorno marítimo sin excesivas aglomeraciones, con parajes naturales que facilitan la desconexión del mundo de las prisas y con pinceladas patrimoniales que explican el presente. La localidad de Viana es pintoresca y, más allá del espectacular entorno de su archiconocida basílica de Santa Luzia o del navío musealizado Gil Eanes, es digno de destacar la persistente autenticidad de muchos negocios, entre ellos la librería -dicen- más antigua del país. Me sorprendió igualmente las pistas jacobeas –“y galleguizantes”- de algunos edificios como el propio albergue para peregrinos y centro de interpretación del Camino de Santiago del litoral portugués. El Camino, siempre el camino, lo irradia todo. Deberíamos interiorizar el peregrinaje como modo de viaje y abandonar las conductas superficiales del turismo.
Otro enclave que merece la pena ser visitado es Caminha, sobre todo para aquellas personas que quieren pensar la frontera y obtener la visión portuguesa de la desembocadura del Miño, protagonizada por el omnipresente cerro gallego donde se esconde el castro de Santa Tegra. Por cierto, toda esta región está salpicada de castros prerromanos que expresan rasgos culturales comunes a uno y otro lado de la frontera y también de fortificaciones militares que, por el contrario, hablan de los conflictos entre ambos países. La playa de Moledo es un buen lugar para descansar mientras se vislumbra un baluarte que advierte a la costa española del horizonte.
Tres días después marché hacia Braga. Las brisas del océano quedaban atrás y a partir de entonces los paseos serían mucho más urbanos. La tercera ciudad portuguesa en número de habitantes es de sobra conocida por la preservación de su extenso patrimonio. Igualmente, el origen de su poblamiento se puede contemplar en los restos de los varios castros que hay por la zona, entre el que destaca el de Briteiros. Sería, no obstante, en época romana cuando aquí tomó entidad Braccara Augusta, la principal urbe del actual norte portugués en aquellos lejanos tiempos. Adquirió capitalidad de conventus iuridicus -inserto en la provincia de Gallaecia– y fue desde pronto sede de jerarquía eclesiástica, lo que marcó el devenir. El poder de la Iglesia se deja sentir aún en la Braga del siglo XXI, orgullosa por escapar a los destrozos del terremoto de 1755, algo que conllevó una explosión de religiosidad amparada en la supuesta protección divina y que es razón de tanta arquitectura católica y barroca. Esta ciudad conserva, además, cafés históricos como “A Brasileira”, el “Vienne” o el “Café Lusitana”, que por sí mismos justifican el viaje. Pero si algo me sorprendió gratamente de esta ciudad fue el destacado dinamismo cultural que posee, conjugador del poso histórico, patrimonial y museístico, del carácter universitario y, obviamente, de la afluencia de visitantes que proporciona la rentabilidad económica.
La vitalidad de Braga se retroalimenta con la de Guimarães -de la misma forma declarada Ciudad Patrimonio de la Humanidad- al menos desde el punto de vista turístico. Mi visita a Guimarães fue corta, de apenas unas horas, pero creo que suficientes para valorar la extraordinaria conservación de su arquitectura histórica y obtener algunas impresiones a vuela pluma. La primera de ellas fue, en efecto, la de estar ante una urbe bellísima y con una relevancia manifiesta a través de los siglos. Pese a ello, el haber sido expuesta tradicionalmente como lugar en el que “nasceu Portugal” ha enfocado su perspectiva discursiva a campos políticos y turísticos fácilmente distorsionadores de la realidad. Se intuye que por estos lares nació Alfonso Henriques, aquí se reunieron cortes y se resistió a los castellanos en alguna que otra ocasión, sucesos realzados hasta la saciedad por la historiografía nacionalista del país. La estatua del primer rey portugués a las puertas del Palacio de los Duques de Braganza es un icono para muchos portugueses y Guimarães ejerce como símbolo de la portuguesidad. Palacio y castillo son preciosas muestras del protagonismo histórico de la ciudad, aunque sus discursos museísticos podrían modernizarse, según nuestra humilde opinión.
Así, una segunda impresión de Guimarães en su comparación con Braga ha sido precisamente la que gira en torno a la idea según la cual la ciudad queda encasillada en un mero destino donde se puede captar el alma portuguesa. Si bien la inercia turística parece no haber alcanzado altas cotas de parquetematización en todo su casco histórico, pues todavía se advierte autenticidad de vida local en muchas de sus calles, el futuro no parece muy halagüeño a la hora de resistir a la ola gentrificadora que se expande por todo el orbe. Y hablando de resistencia, el Café Milenario sigue ejerciendo de lugar de encuentro entre quienes adoran la prensa en papel y la tertulia distendida.
En el día de regreso a casa tomé el trayecto -a la inversa- que contemplé en algún momento para la ida. Braganza era la razón de este discurrir por Tras-os-Montes. El paisaje se tornó más seco después de Vila Real y los campos se parecían más a los de la región leonesa. Ciudad pequeña, muy cercana ya a España, yace olvidada dentro del excesivo litoralismo portugués. Mas sin duda es una reliquia del interior del país, y de la Raya toda. No tenía mucha más referencia que la de su castillo, uno de los mejores conservados de Portugal. Me agradaron sobremanera las calles de la ciudadela, éstas sí desprenden tradición, y la llamada “Domus municipalis”, tesoro medieval verdadero. No tuve tiempo de visitar el interior del castillo ni ninguno de sus interesantes museos, como el de la Cultura Sefardí o el de las Máscaras, lo que motivará otro viaje más sosegado.
La sensación general es que el norte de Portugal guarda manifestaciones culturales que caminan hacia el siglo XXI dubitativas entre la conservación más genuina y la valorización más superficial pero que es un destino al que peregrinar si lo que se quiere es comprender la idiosincrasia ibérica.
Juan Rebollo Bote
Lusitaniae – Guías-Historiadores