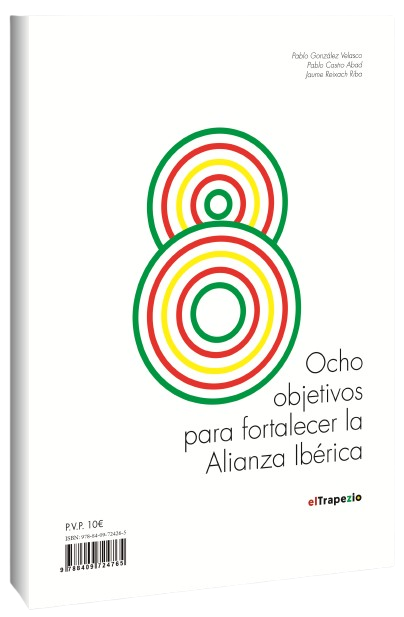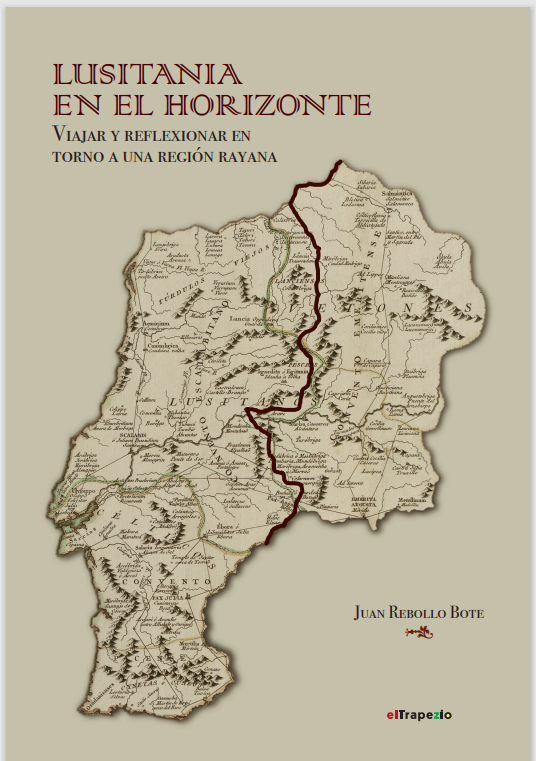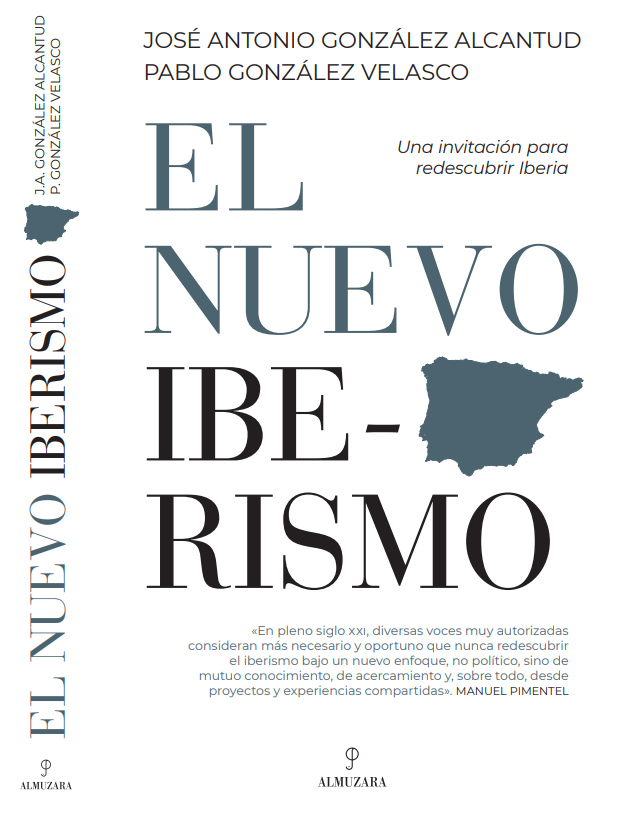La lengua ladina, judeoespañola o djudezmo, junto con el judeoportugués, también llamado lusitánico eran los idiomas tradicionales de los judíos ibéricos antes, durante y después de su expulsión de la Península, por los Reyes Católicos en primer lugar, en el año del Señor de 1492 y por los portugueses en el 1497.
La pérdida de esta comunidad en Iberia supuso un retraso considerable en el avance del saber y de las finanzas peninsulares. Podemos decir, sin temor a equivocarnos, que gran parte de la cultura, amén de la que se guardaba celosamente en los monasterios, era poseída por esta etnia peninsular, los sefardíes.
El ladino contiene en su alma parte de todas las lenguas habladas tanto en Portugal como en España, manteniendo un gran parecido con el gallego y con el portugués, de los cuales conserva gran parte de su acervo, enriquecido en diferentes épocas por el turco, el griego y, en tiempos posteriores, por el francés.
Un claro ejemplo de ello es, sin duda, la ciudad de Salónica, donde se podía distinguir en sus distintos enclaves los diferentes acentos según fueran sus habitantes de Castilla, Galicia, Cataluña, Asturias, León o Portugal. Llegando a integrar el 65% de sus habitantes, dicho idioma era empleado como lengua franca. Practicándose con ella el comercio y las relaciones entre las distintas religiones convivientes. Las tres grandes monoteístas, el cristianismo, judaísmo e islamismo.
Dicho idioma nacido en nuestra Península continúa hablándose en no pocos países del mundo, como el propio Israel, además de Turquía, Grecia, Marruecos, Inglaterra, Bosnia, Macedonia, Argentina, Alemania, Túnez, Serbia, Bulgaria o la propia España. En total se contabilizan unos 2 millones de hablantes, asimismo, se encuentra regulado por la Academia Nasionala del Ladino (ANL), siendo la responsable del asesoramiento y estudio de dicho idioma en Israel. Su creación es de reciente cuño (2018) dentro del marco de la Convención Académica Judeoespañola, rubricada por expertos de la Real Academia de la Lengua Española. Lo que viene a demostrar el amplio interés que este idioma despierta en la intelectualidad ibérica. Asimismo, en 2019 La Academia de Judeoespañol presentó la candidatura para integrarse en la Asociación de la Lengua Española (ASALE).
El éxodo judío de la Península se da en dos grandes oleadas, la primera entre el siglo XV y el XVII, en la que se dirigen hacia el este peninsular, Túnez, Italia, Grecia, Egipto y el entonces Imperio Otomano.
La segunda emigración cubre los siglos XVII y XVIII partiendo del corazón de Portugal, su capital, Lisboa, hacia las Américas, Francia, Inglaterra y Holanda, a su vez, en la zona del este de Europa se produce un exilio hacia lo que hoy sería Austria y Polonia.
En todo este tiempo el ladino no deja de hablarse en las comunidades sefardíes, enriqueciéndose con vocablos procedentes de los distintos países en los que la comunidad se asienta. Siendo este un claro signo identitario de su pertenencia a la comunidad judía e incluso marcando una separación de la rama hermana llamada askenazi. En el Imperio Otomano, actual Turquía, llegó a conocerse como yahudice, traducido de manera literal significa ‘judío’.
A pesar de las presiones recibidas durante el siglo XIX para abandonar su uso y tomar el del país en el que se encontrase la comunidad sefardí, entre 1880 y 1930 conoce el mayor auge de su historia al alcanzar sus hablantes una mayor demografía.
Comienzan a desarrollar una prensa en ladino, a la vez que se traducen textos europeos y se escriben otros propios.
La herida abierta comienza a cerrarse poco a poco con el decreto elaborado por Miguel Primo de Rivera, en 1924, por el que se permitía a los sefardíes obtener la nacionalidad española.
La Segunda Guerra Mundial y la creación del Estado de Israel hicieron que en muy pocos años el ladino perdiera el 90% de sus hablantes, al resucitar como idioma nacional de Israel, el hebreo.
Hoy en día comienza a resurgir de nuevo, no son pocas las editoriales que ponen a disposición de los lectores libros en ladino, además de la publicación de periódicos y revistas, más una emisión, de carácter semanal, de radio, en la emisora Kol Israel que junto con el programa Bozes de Sefarad emitido en Radio Exterior de España tratan de que tan rico legado no acabe por desaparecer. A esta tarea se une Eliezer Papo desde la Universidad Ben Gurion con sus publicaciones, destacando entre ellas La Meguilla de Saray.
España, Portugal y los sefardíes compartimos muchos siglos de historia común, varios idiomas perfectamente entendibles entre sí, refranes, cuentos, leyendas, vivencias y , por qué no, también desafortunados desencuentros que se han ido produciendo a lo largo de siglos de convivencia y separación.
Ha llegado el momento de aunar esfuerzos para que un legado de tan extraordinario calado no termine por desaparecer.
Conservemos la herencia cultural de nuestros antepasados, nosotros solamente somos los depositarios de un tesoro que hemos de traspasar a las siguientes generaciones. Rico en palabras, que forman conceptos, que llevan al entendimiento entre pueblos hermanos.
Beatriz Recio Pérez es periodista, con amplia experiencia en La Raya central ibérica.