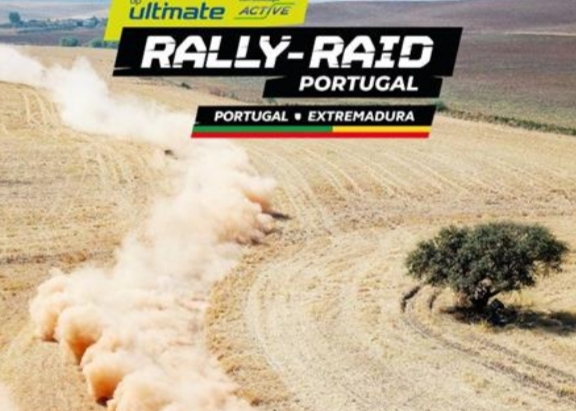Septiembre de 1973: Tengo grabada a fuego en mi memoria la emoción que me produjo guardar fila para matricularme en primero de carrera –Filosofía y Letras-, mientras la revista “Triunfo”, que llevaba bajo el brazo, daba cuenta con una portada en negro luto del triunfo del golpe de Estado contra Allende en Chile. Emoción profunda, en el umbral de la vida universitaria, por quien para tantos otros jóvenes, como yo, era la esperanza del socialismo democrático. Allende encarnaba al intelectual ético que se ponía al frente de un pueblo inerme para doblegar al Goliat del poder. El destino trágico se había cumplido inexorablemente. Me iniciaba a la edad adulta.
Enero de 1974: Por el dictado de un ministro lunático que quería hacer coincidir el año natural con el curso académico, nuestro primer año de universidad comenzó en pleno invierno, y sólo duró seis vertiginosos meses. A lo largo de ellos vimos entrar en la Facultad –magnífico palacio de unos antiguos nobles- a la Policía Armada franquista, que nos desalojaba tras cada asamblea estudiantil. Los fluidos juveniles bullían frente a la injusticia que teníamos a nuestras puertas. Leímos mucho, con fruición de noveles, buscando sentido y orientación en el interlineado. Edad dorada del ensayo, definitivamente perdida.
25 de abril de 1974: el chisporroteo de ondas de las radios extranjeras nos traían la nueva, siempre a bajo volumen, que algo extraordinario había ocurrido en el país vecino. Las ondas oscilantes, a veces inaudibles, informaban de que el “Portugal lejano”, que decía Gaziel, había conocido una asonada militar, seguida de revolución callejera, que había proclamado el fin del Estado Novo. Las revistas de oposición traían imágenes insólitas de soldados con claveles fraternizando con gentes de rostros trascendidos de felicidad. El canto maravilloso del “Grândola Vila Morena” nos encogía el corazón. Decidimos amar a Portugal para siempre.
Julio de 1974: Aquel extraño verano en el que por razones familiares no pude viajar como limpiacristales a París, con mis amigos –especie de cogollito proustiano-, me encaminé a un campo de trabajo a Ciudad Rodrigo. Era esta, por entonces, una villa absolutamente adormecida, donde podías oír tus pasos chirriar por calles desiertas. Nos bañábamos en el río Agueda, hacíamos como que restaurábamos una puerta medieval, llamada Colada, y comíamos acaso demasiado farinato, embutido local propio de pobres. Sabedor de que la libertad estaba cerca, a unos kilómetros, en la frontera de Fuentes de Oñoro, pedí a unos amigos que tenían uno de aquellos diminutos Seat 600, que me acercasen al lugar ya que quería ver aunque fuese de lejos un país libre. No tenía pasaporte y no podía tenerlo, ya que con los recién cumplidos dieciocho años precisaba autorización paterna. Entonces se obró el milagro: fascinado por la visión del lado portugués, mientras mis amigos prometían esperar mi retorno, decidí cruzar la frontera. Temeridad que aún me sobrecoge, pues la policía entonces estaba ligera de pistola. Escondiéndome, agachado entre una larga fila de vehículos de inmigrantes portugueses que volvían a pasar el estío, conseguí alcanzar el lado de Portugal. Me hicieron entrar abruptamente en una improvisada caseta de partido socialista luso que recibía a los retornados al país de la libertad recién alcanzada. Tras las cortinas cerradas me advirtieron que desde el otro lado seguramente me vigilaban. Aquellos socialistas, supongo que presas de una agitación igual a la mía, me llenaron de folletos políticos, y sobre todo me regalaron una bandera de Portugal. Todo los cuales guardé una vez más temerariamente en mis calzoncillos. Retorné por el mismo camino.
Primavera de 1975: Fecha indeterminada. Descuelgo la bandera portuguesa desplegada desde que retorné de Ciudad Rodrigo en la cabecera de mi cama en la modesta casa de veraneo familiar, a cincuenta metros de donde fuera ejecutado García Lorca en Granada. Se cumplía el primer aniversario de la revolución de los claveles. Dos amigos, y sin embargo camaradas, decidimos exponer en la señalada fecha la enseña verdiroja en un balcón de la Facultad. Así lo hicimos. La policía la retiró con furia.
Septiembre de 1975: Franco va a ejecutar a sus últimos rehenes, jóvenes imberbes. A los también jóvenes que preparábamos protestas por esta barbaridad nos apresan. Durante los interrogatorios me extraña la insistencia de uno de los policías políticos, cuando quedamos a solas, por conocer qué destino le reservábamos a ellos una vez triunfásemos. Sorprendido, encuentro aquí un eco del destino de los “pides” (policías salazaristas) portugueses. Y sobre todo me asombro de la violencia insistente del interrogatorio, girando obsesivamente en conocer quién había colgado meses antes una bandera de Portugal en la Facultad.
Evidentemente, Portugal y su 25 de abril significaban mucho para todos. El destino del sur de Europa había cambiado rápidamente, y ello comprometía al de España, que poco más de año y medio después se vería envuelta en el torbellino de la Transición. Para mí quedó el recuerdo de haber intuido en aquel suicida cruce de la Raya lo que era la libertad. De entonces y para siempre cada 25 de abril me entono el “Grândola Vila Morena” con emocionada pasión juvenil.
José Antonio González Alcantud es catedrático de antropología social de la Universidad de Granada y académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Premio Giuseppe Cocchiara 2019 a los estudios antropológicos.