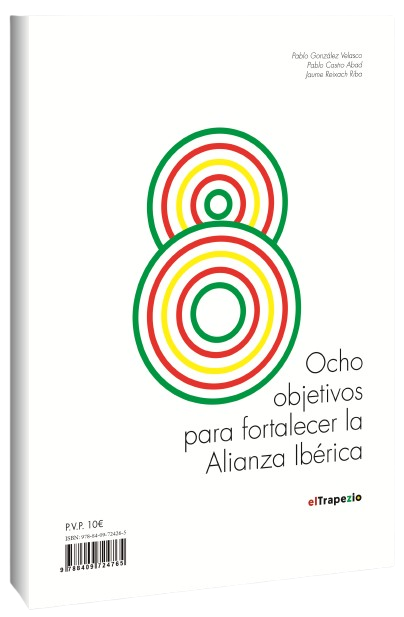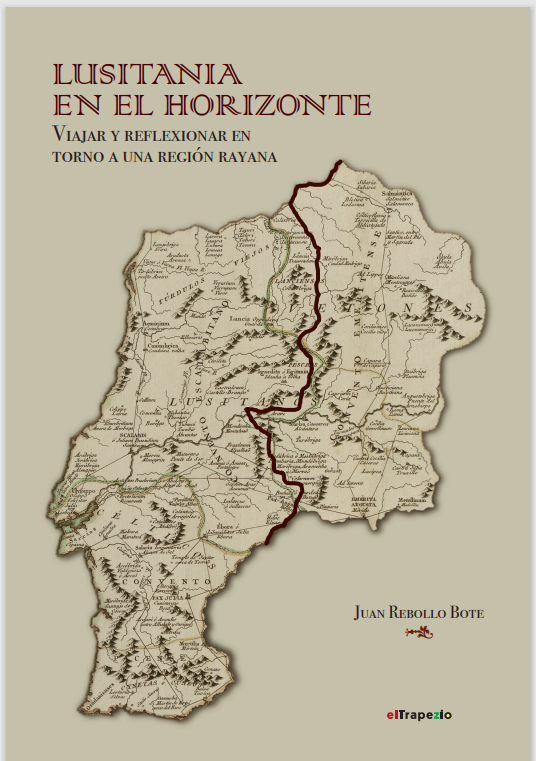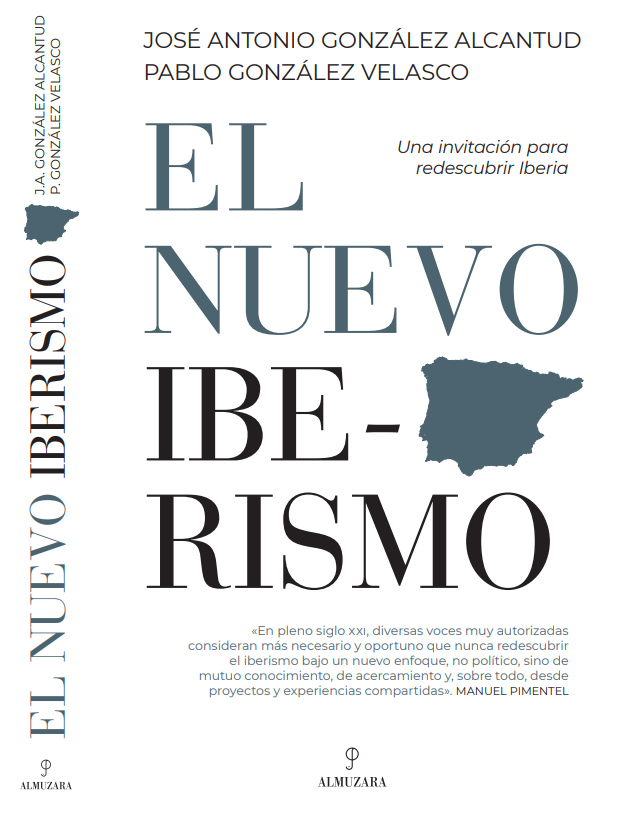El escritor Ignacio Peyró ha publicado un artículo en El País Semanal titulado de forma brillante Gracias, Portugal, por descansarnos de España. Los españoles podemos descansar de nuestros ensimismamientos visitando cualquier país allende los Pirineos, pero el único país europeo -exceptuando a Andorra- donde no nos sentimos extranjeros es Portugal. Según Peyró, estamos en “el lado difícil” de la cordillera pirenaica, pero me pregunto, ¿por qué no en el lado fácil?
Portugal, afirma el escritor, “nos da el mejor de los mundos: lo familiar con lo distinto”. Esta es una buena fórmula. Cada uno de nosotros se puede fijar en las diferencias o en las similitudes en un viaje fuera de nuestras fronteras. Depende de la actitud o la finalidad. Para ser ecuánime siempre digo que hay tantas diferencias como semejanzas entre España y Portugal. El problema viene por los miedos de las probables excesivas semejanzas, algo de lo que se dio cuenta Ángel Ganivet.
Lo que parece que no ha parado a pensar Peyró es que muchos portugueses, y no sólo los españoles, consideran que su identidad nacional conlleva un “trabajo suplementario”. Los lusos también necesitan salir periódicamente del ensimismamiento. Francamente creo que las identidades ibéricas son complementarias y es bueno cultivar varias y mezclarlas.
Peyró acierta cuando ve una ignorante arrogancia de algunos españoles hacia Portugal. Una ignorante arrogancia no autopercibida. Es decir, no es percibida la propia ignorancia ni la propia arrogancia. No obstante, no es menos cierto que existe también una recelosa arrogancia de algunos portugueses hacia España, aunque sea disimulada, dependiendo el ambiente. Algo, en ese sentido, apunta el escritor, cuando dice que “en otros siglos, algunos [portugueses] bajaban la persiana de la carroza hasta la frontera con Francia”.
Como regla general no se pueden agrupar a todos los portugueses y a todos los españoles diciendo como que “son tal cosa”, pero sí podemos adivinar rasgos que, sin lugar a dudas, son saludablemente complementarios. Existe una complementariedad ibérica. Peyró parece cuestionar la mediterraneidad de Portugal que, en realidad, lo es climáticamente, de forma parcial, así como por política exterior. Desconozco que haya españoles que no pongan énfasis en la atlanticidad simultánea de Portugal.
Peyró habla de la buena imagen histórica que ha gozado Portugal a ojos de los anglosajones, con permiso -añado yo- de Charles Boxer. A los portugueses se les admira por su capacidad diplomática y por “la revolución más telegénica del siglo XX, mientras que Franco murió en un hospital adecuadamente llamado La Paz”. Aquí hay que matizar que Salazar murió a consecuencia de las secuelas de una caída de una silla. Y si Marcelo Caetano acabó en el exilio fue por su empecinamiento en una guerra de 13 años y decenas de miles de muertos. El Vietnam luso. Los militares portugueses quisieron sobrevivir dentro de un proceso de autoabsolución para pasar página, que derivó en un divertido desmadre aventurero que finalmente fue corregido democráticamente sin llegar a una guerra civil.
El escritor afirma con lucidez que “durante años he pensado que la lusofilia española era una manera de no estar donde tenemos que estar. A veces, una vanidad: el amor a un objeto que nos devuelve nuestro reflejo mejorado. Otras veces, una condescendencia: tenemos una molesta tendencia a que los portugueses nos parezcan muy monos. Y, en casi todos los casos, una trola. Por supuesto, en Portugal siempre había una redención estética: quizá la fraternidad nos deje fríos, pero por la fraternidade entran ganas de hacer una revolución”. Asimismo, Ignacio Peyró menciona a Portugal como lugar para tantos exiliados… como también lo fue, para muchos portugueses, España, agrego.
La lusofilia de Peyró, por la que muchos hemos pasado aunque sea tangencialmente, es el espejismo típico del adolescente enamorado embobado. Bastaría vivir una década totalmente inmenso en la sociedad portuguesa para atenuar todos esos piropos desmesurados. Dichos elogios quizá no son desmerecidos pero conllevan un lado negativo o son más sutiles. Una experiencia vivencial de este tipo en Portugal llevaría a la necesidad de viajar periódicamente a España para darse un chute tragicómico para después volver a la dulce placidez de una rutina austera, burocrática, melancólica y tediosa, pero estéticamente lírica y con algún brote inesperado de felicidad. Insisto: hay complementariedad y ambas se necesitan para formar una sinergia.
El escritor está justo superando la etapa más crítica de la lusofilia naíf, pero en la caída del caballo no ha dado con la tecla iberista, porque todavía tiene algún rescoldo de algún tipo de complejo. Peyró lo plantea en estos términos: “Durante años, sí, uno creyó que la lusofilia era una pasión que racionarse. Pero los años lo que hacen es pasar y al final uno se replantea las cosas. Quién tuvo más suerte. Quién lo hizo mejor. Quién cayó del lado bueno de la Península”. Peyró no se pronuncia sobre quien cayó del lado bueno, porque en este momento ve la situación política a ambos lados igualmente preocupante. Y, aunque califica su propuesta de solución como broma o sueño para prevenirse de críticas, dice que “a veces tienta pensar que la solución no está en la unión sino —directamente— en la subordinación ibérica: ser un Estado títere de Portugal. Es la única solución que no probamos, cuando a saber si la clave para desbloquear el laberinto español no será una mente paternal en Lisboa que piense por nosotros y que llene de cilantro hasta nuestra vida pública”.
La solución, bajo mi punto de vista, pasa por unas lusofilias e hispanofilias moderadas: la alianza ibérica. El iberismo de preferir el país vecino es válido siempre que no haya autoodio y no falte pragmatismo. No creo que sea el caso de este excelente escritor, sino simplemente un ejercicio de exceso de dramatismo mediterráneo. En lo que Peyró tiene razón, implícitamente, es que cualquier tipo de solución ibérica sólo vendrá a consecuencia de un constante y determinante coliderazgo portugués, una vez que hayamos minimizado los prejuicios mutuos y propios.
Pablo González Velasco