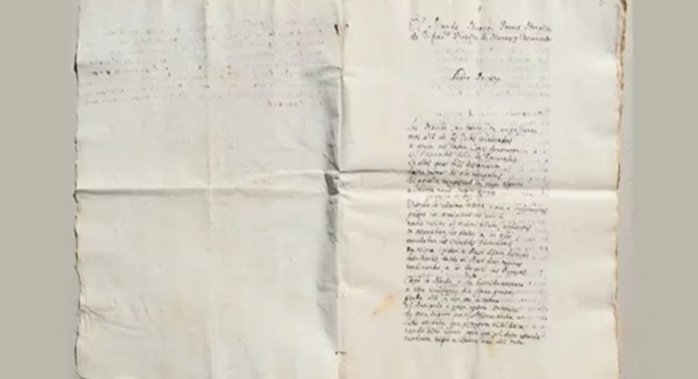El día de Todos los Santos de 1755 se produjo en Lisboa un gran terremoto seguido minutos o acaso una hora después de un maremoto gigantesco, y de grandes incendios, que amén de destruir la ciudad, produjo una gran conmoción en toda Europa. En los lamentos posteriores a su destrucción se valoraba a Lisboa, sus encantos y riquezas, al mismo nivel que París o Londres.
De la magnitud y trascendencia de la catástrofe se hicieron conscientes los filósofos ilustrados, que conmocionados, reflexionaron sobre ella, tanto en términos físicos como filosóficos. Entre los más conocidos, interpeló a los mismísimos Voltaire y Kant. Voltaire se preguntada por el absurdo de la catástrofe en un poema en que decía: “Filósofos engañados que gritan: Todo está bien, ¡acudan y vean estas ruinas espantosas!”. En su obra Cándido, en la que el protagonista es una suerte de ser naif, simple, Voltaire vuelve sobre el particular exponiendo el auto de fe con el que se quería buscar culpables, bien fuesen herejes, judíos o el propio Cándido.
Al joven Kant, por su parte, le condujo a ver que aquel fenómeno interpelaba a la razón misma. Y se puso el reto de reflexionar en términos físicos, llegando a sugerir que Lisboa dispusiese en el futuro de un sistema de edificación más adecuado a la realidad geológica, empleando materiales más ligeros, y alineando las casas de manera distinta, para que el movimiento que había provocado el drama se amortiguase, caso de repetirse en el futuro. Kant, aunque creyente, se interrogaba directamente por las causas racionales –cómo funcionaba la presión del agua, o los fuegos volcánicos, etc.-. Una de las causas de los incendios que acabaron de rematar a Lisboa, que incluso llegaría a ser motivo de cierta irrisión, fue que estos fueron alimentados por las velas empleadas en las iglesias en el día de los Difuntos. Pero para Voltaire el tema era más denso que para Kant, e interpelaba directamente a la existencia de Dios, que caso de existir no podía tolerar ese sufrimiento.
El terremoto se sintió en toda la península ibérica. En Cádiz el obispo se sacaría un as marcado de la sotana, para aducir que si no había habido más dolo en la ciudad era por la intercesión de un tal san Emygdio, habilitándolo de esta manera como santo protector frente a los terremotos. Por entonces, transcurría la juventud de un fraile capuchino, de una orden menor, de aquellas que cultivaban la fe de los sencillos, o sea las creencias más directas y elementales. El impacto de aquel temblor de tierra quedó marcado en él, y cuando en años posteriores ya era conocido por fray Diego José de Cádiz, y tenía fama de santo varón, atacaba en sus prédicas, con oratoria contundente, a “políticos, estadistas, filósofos y libertinos” como origen del mal que desembocaba en las catástrofes naturales. Durante su prédica por los templos de la ciudad, y recorriendo el circundante medio rural, hizo ver que aquel flagelo era un castigo divino. Esta idea simple, de orígenes medievales, había dado lugar en el siglo XVI a las danzas de la muerte, de gran belleza estética, que de manera magistral había retratado Holbein el joven, mientras que Durero representó a la catástrofe como los cuatro jinetes del Apocalipsis. El discurso iconográfico que durante siglos se repetía en todos los lugares de centro y norte de Europa, tras cualquier catástrofe como la peste negra, ahora volvía a tener eco en las almas sencillas de los gaditanos con la prédica encendida del fray Diego, pero sin dar lugar a ningún movimiento mesiánico.
Quizás porque los habitantes de la península ibérica, y su catolicismo en particular, han sido mucho más racionales de lo que se nos ha querido hacer ver, la respuesta a aquel desastre natural fue una reacción ilustrada en Portugal, que llevó a la reconstrucción de Lisboa, bajo el dictado del marqués de Pombal, considerado por muchos predicadores como un incrédulo y un ateo. Se manejaron varios proyectos de reconstrucción, y triunfó el racionalismo. Y lo que es más importante: tampoco se produjo allí ningún movimiento milenarista notable, como los que tantas veces habían arraigado en centro Europa.
Así pues, los ilustrados comenzaron a promover la observación de la naturaleza, siguiendo los dictados de filósofos como Leibniz. Hoy día visitar el observatorio de Palermo, de orígenes masónicos, situado sobre el viejo palacio normando constituye una experiencia del triunfo de la razón sobre las adversidades. De la misma manera, una orden religiosa estrictamente ibérica, como la Compañía de Jesús, comenzó en el siglo siguiente, en el XIX, a abrir observatorios astronómicos y a registrar los movimientos naturales con precisión. Desde Madrid, a Lisboa, desde La Habana hasta Filipinas, etc. los observatorios y los registros jesuíticos de tifones, terremotos, etc. se incrementaron.
Gracias a esta disposición histórica racionalista de los pueblos ibéricos y latinos, que ejemplifica el día después del terremoto de Lisboa de 1755, no puede la Europa de hoy, con motivo del flagelo de la Covip-19, culpabilizar al Sur, y a sus imprevisiones e indolencias, ya que el estudio de las catástrofes naturales fue un tema que atravesó toda Europa en su conjunto, y muy notablemente comprometió al sur del continente. Entonces como ahora.
José Antonio González Alcantud es catedrático de antropología social de la Universidad de Granada y académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Premio Giuseppe Cocchiara 2019 a los estudios antropológicos.