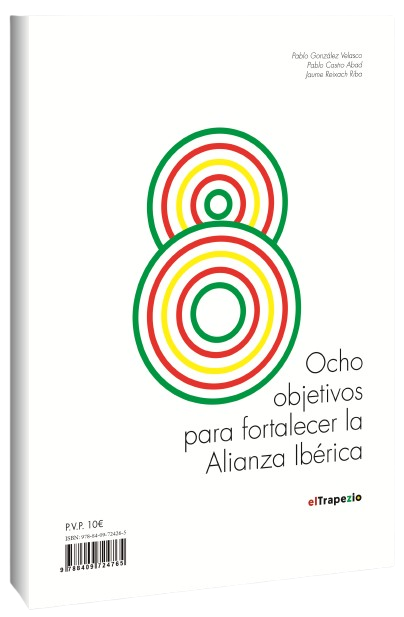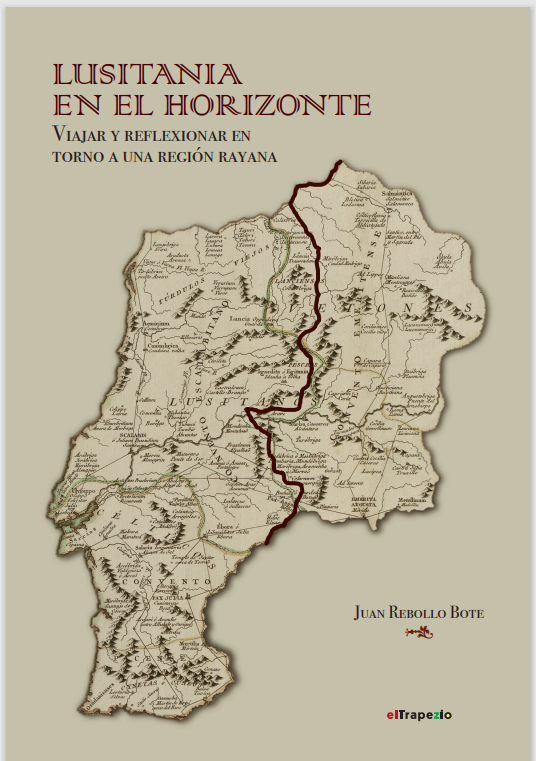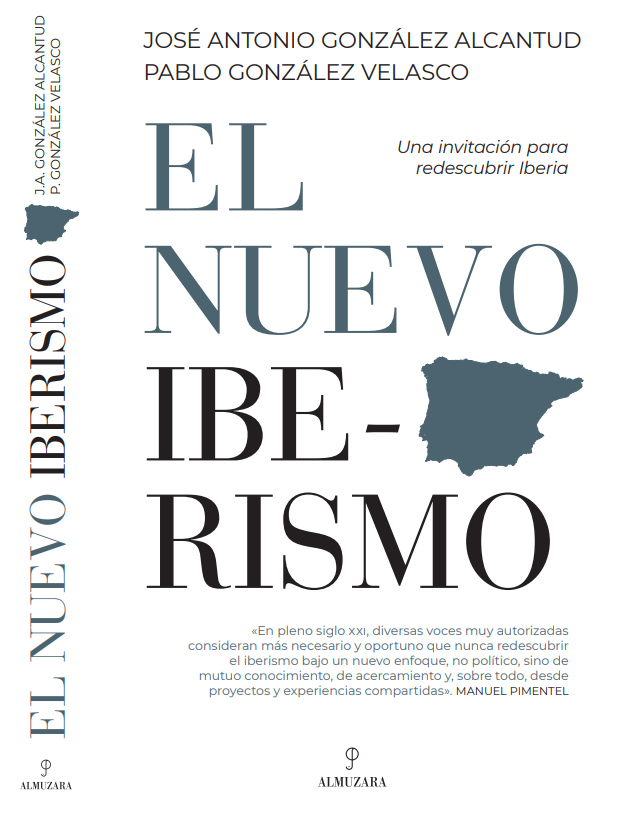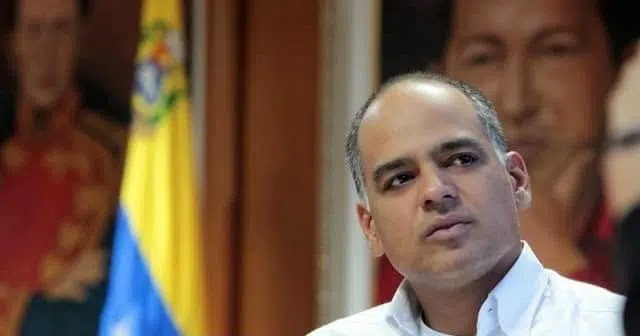Hace unos meses, en febrero de 2025, el rey Felipe VI recibió en la localidad de El Campello, los restos mortales del gran historiador español Rafael Altamira y Crevea, alicantino nacido en 1866, muerto en el exilio mexicano en 1951. Un acto lleno de significado. España, quizás con demasiada lentitud, va buscando la vía de la reconciliación nacional, aquella que le encantaba al astuto y escurridizo líder comunista Santiago Carrillo, y que al sector moderado del régimen franquista, a través de intelectuales de bonhomía como José Luis Aranguren, no le hacía asco.
Altamira, como liberal e institucionista que era y fue siempre, tuvo numerosas preocupaciones de orden educativo. Llegó a ser director general de enseñanza primaria en 1911 hasta 1913. Fue el primero en ostentar esa dirección general, creada exprofeso para intentar aliviar la situación de las escuelas y los maestros. Subió el sueldo notablemente a estos, y procuró racionalizar las escuelas, en un país azotado por el analfabetismo. Los institucionistas idealizaban en buena manera el papel que había de tener la educación en la regeneración nacional. La universidad, por supuesto, estaba supervalorada en ese cometido redentor. La concebían como la vanguardia salvadora del país.
Antes de esto había ejercido Rafael Altamira, desde final de siglo, como catedrático de Historia del Derecho en la Universidad de Oviedo, la más pequeña e infradotada del país. Signo de los tiempos había dedicado su tesis doctoral, dirigida por Gumersindo de Azcárate, a los bienes comunales, siguiendo la senda de otros reformistas como Joaquín Costa, que veían en el pueblo español un poso de comunitarismo que veía a coincidir con las ansias reformistas y quizás republicanas. Los comuneros de Castilla y Valencia del siglo XVI venían a atestiguarlo, amén de la resistencia popular a perder las tierras comunales o de propios durante las desamortizaciones. El discurso ilustrado se repetía: pueblo bueno, élites malas.
En la Universidad de Oviedo, Altamira se unió a otros profesores, y más en particular al sociólogo Adolfo Posada, para desarrollar una línea iberoamericanista propia. Los movía la presencia de numerosos indianos, enriquecidos en América, que volvían a Asturias, y dejaban su impronta creando o patrocinando escuelas, y dejando buenas edificaciones, higiénicas y lustrosas, signos del progreso americano.
El Grupo de Oviedo, –así con mayúscula se veían ellos– comisionó a Rafael Altamira para ir a América en 1909. El rector Fermín Canella y su convicción regionalista fue fundamental en la planificación. El viaje de Altamira duró diez meses, y en el mismo el ya ilustre profesor recorrió Argentina, Uruguay, Chile, Perú, México y Cuba, dando infinidad de charlas, en las que preconizaba la necesidad de volver a conectar con América, tras la derrota de 1898, dado el peligro de hegemonía cultural estadounidense en todo el continente. Los americanos del Norte, amparados en sus doctrinas providencialistas de la mística política del Manifest Destiny y de la más pragmática Monroe Doctrine, actuaban cada vez con más descaro, intentando implantar el inglés y su sistema universitario para dominar. Ayer como hoy. Altamira era un hombre dotado para las lenguas, ya que había estudiado en Francia, y realizado visitas continuadas a numerosos países europeos y Estados Unidos. Sabía geoculturalmente de lo que hablaba, pues. Con posterioridad, su compañero de Oviedo Adolfo Posada haría otro viaje a América, con motivo del centenario del inicio de las independencias, que él mismo consideraba menor en su alcance.
Fue acogido Altamira con gran aplauso público en los países que recorrió. Rafael Altamira era un buen orador, y según el testimonio de Posada, conseguía generar grandes corrientes de simpatías, tanto entre las élites criollas como en las colonias de españoles. El enemigo común eran los anglosajones, y eso unía mucho. Acogió Altamira con gran contento obras, como Ariel de José Enrique Rodó, y En qué consiste la superioridad de los latinos sobre los anglosajones, de Víctor Arreguine, ambos uruguayos, publicadas en torno a 1900. Sin embargo, en Cuba, donde fue acogido oficialmente con un calor que buscaba olvidar las pasadas guerras, el historiador y etnólogo Fernando Ortiz consideró que su misión era neocolonialista e incluso racista, y polemizó ácidamente con él. Hoy vistas las cosas en distancia, parece que la visión orticiana, que veía en Estados Unidos un enemigo, pero también una oportunidad para la modernización, era un tanto exagerada, y no hacía justicia a Altamira.
De hecho, Altamira cada vez que hablaba y escribía enfatizaba la relación entre iguales que debía haber entre los americanos y los ibéricos. Uno de los proyectos del Grupo de Oviedo, era traer becarios y profesores americanos a España, al igual que hacerlo a la inversa. Incluso abrigaba la idea de fundar una Universidad Hispanoamericana, que fuese el germen de esos proyectos, bien estuviese en América o en España. A Unamuno le parecía una quimera, que además competía con Salamanca.
Cuando volvió a España, tras su periplo, Altamira fue acogido triunfalmente, con manifestaciones de simpatía de diferentes lugares, fuese Oviedo, Madrid o Alicante. Pero para desgracia suya, como ha demostrado Gustavo H.Prado Prieto, “los suyos” agrupados en el Junta de Ampliación de Estudios (JAE), fundada en 1907, organismo de vocación exterior en consonancia con el institucionismo, habían decidido capitalizar su campaña americanista en beneficio de Madrid. Ningunearon al Grupo de Oviedo, al que no concedieron ningún recurso para desarrollar lo predicado por Altamira en América. Mientras tanto otorgaban todos los medios disponibles a la JAE, que hizo mucho menos de los esperado, constituyendo un fracaso su actuación: de 1.700 becarios solo 15 fueron americanos. En el fondo estaba el tema sempiterno de la centralización en Madrid frente a las provincias –y por supuesto, en ese contexto, Oviedo contaba bien poco–. Como se ha indicado oportunamente, dos modelos de relaciones con América estaban en juego: el de Oviedo, que era igualitario en sus relaciones, mientras el de la JAE era impositivo y elitista. Esta última, muy orteguiana, traía profesores europeos y norteamericanos que enseñaban aquí, y los españoles a su vez les hacían de eco hacia América. Ningún deseo real de intercambios igualitarios. Cuando he leído esta trapacería, me he indignado, ciertamente. Para alejarlos de cualquier veleidad protestataria y silenciarlos, tanto a Rafael Altamira como a Adolfo Posada se le ofrecieron sendas cátedras en Madrid, a la vez se les quitó toda posibilidad de liderar el movimiento pan-iberoamericano desde Oviedo.
Por el lado de iberismo, Altamira siempre fue partidario, casi hasta el final de su vida, en que escoró el término por anticuado, de la palabra y concepto de “civilización”. Esto cabía aplicarlo a la península ibérica y América. Sin ir más lejos está para demostrarlo su Historia de la España y la civilización española, que tiene ecos evidentes de Oliveira Martins y de su Historia de la civilización ibérica. De hecho, Altamira fundó una Revista Crítica de Historia y Literatura españolas, portuguesas é hispanoamericanas que prestaba atención tanto a España como a Portugal e Iberoamérica. Partidario acérrimo del estudio de la historia a través de las fuentes no tenía más remedio que enfrentarse a esa problemática iberista, que él concebía como patriótica pero no nacionalista. Creía que Iberia era el “tronco común” y España la “realidad”: “Yo sigo creyendo en la raíz ibérica común y en la realidad de una psicología española. Creo en ella sinceramente, científicamente, sin la menor intención política”. Pero, sus quejas van a dirección a España, ya que en 1920 la iniciativa iberista tiene más adeptos en Portugal que en España, según su experiencia. Su España fue patriótica, al estilo de los revolucionarios franceses, de cuya idea se embebió en su estadía francesa, pero no nacionalista. El relato nacionalista no le era afecto, aunque el patriótico expansivo, si bien igualitario, que incluía a Portugal e Iberoamérica, sí.
Finalmente, sus reflexiones en el campo del Derecho y de la Historia le habían conducido a un activo pacifismo, que comenzó antes de la I Guerra Mundial, y que se incrementó durante esta. Su pacificismo era del tipo del del escritor francés Romain Rolland, al que dedicó algún artículo, y coincidía con otros como el de Miguel de Unamuno y Adolfo Posada, entre otros. Por ello fue elegido, como jurista, entre los doce primeros miembros del Tribunal permanente de justicia internacional de La Haya, en el momento en el que se conformaba la Sociedad de Naciones en 1920. Al menos dedicó trece escritos a los problemas de la paz. Gracias a este primigenio pacifismo fue promovido por México, sobre todo con el apoyo de su antiguo alumno Silvio Zavala, para el Premio Nobel de la Paz, cuando contaba 84 años. No lo alcanzó, pero su sola nominación constituye una suerte de reconocimiento de Rafael Altamira como autorizado hombre de paz.
Con este apretado resumen de su existencia, a nuestro modo y manera, hemos traído a colación la oportunidad de reivindicar desde España en estos momentos de zozobra internacional la figura de Rafael Altamira y Crevea, un hombre que todos describen como honesto, y que en algún momento de su vida chocó con el ideólogo de hispanismo fascista, Ramiro de Maeztu, no sólo por cuestiones ideológicas, sino igualmente por razones de peso moral. Altamira, siendo director general de enseñanza primaria, se había negado a hacer un favor a la hermana de Maeztu, nombrándola directora de la Escuela de Magisterio de Álava. Había otros candidatos en la lista antes que ella. Incluso se resistió a Ortega y Gasset, que pretendía enchufarla. Altamira dimitió. O sea, Rafael Altamira, amén de un idealista, era un incorruptible. Un argumento que añadir a los anteriores para sentirnos orgullosos de su figura, y de que el rey Felipe VI lo haya acogido en su tierra a pie de cementerio.
José Antonio González Alcantud