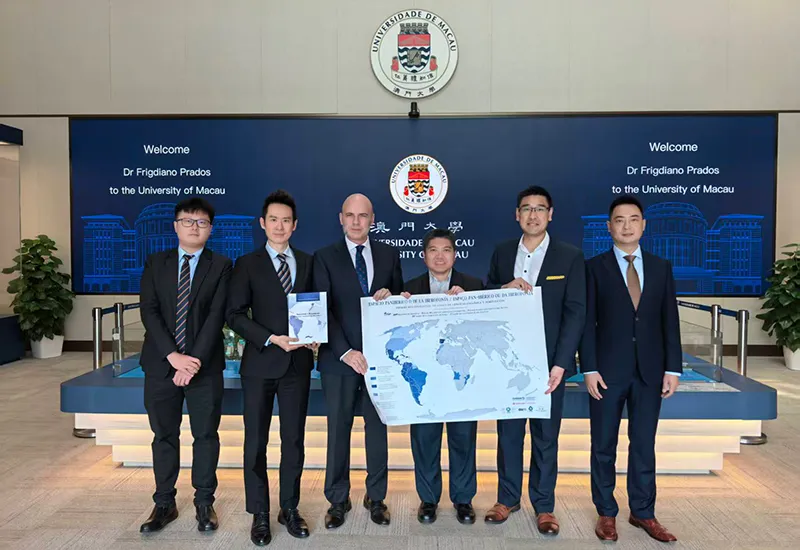Cuando Carlos Canos (Granada, 1946-2000) lanzaba sus sonidos al aire sin más medios que su guitarra yo era un adolescente inquieto que acaba de arribar a la universidad. Recuerdo muy bien un concierto, uno de los últimos, de “Manifiesto Canción del Sur”, grupo al que pertenecía Cano, en el auditorio de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada en 1974 o 75. Un grupo de rapsodas promovidos por el singular lorquiano Juan de Loxa, desde las ondas radiofónicas de su programa Poesía 70, querían expresar por medios más explícitos que el flamenco u otros géneros más populares, que el Sur existía. Eran los días triunfantes en que esos rapsodas o cantautores concitaban a un numeroso público juvenil.
Nunca tuve trato directo con Carlos Cano. Supe de sus éxitos por medio de la prensa. Alguna vez leí unas juiciosas declaraciones suyas, cuando yo vivía en Cádiz mi particular exilio interior, sobre un malgastado concepto que ha llegado a designar a los granadinos: la “malafollá”. Caracterizaba a esta como un amargor, especie de humor negro, que representaría el tendero que frente al cliente le espeta agriamente: “¿no vendrá usted a comprar?”. En ese trasunto encontraba el contrapunto humorístico inteligente frente a la vulgar “gracia andaluza”.
Carlos Cano cantó con sinceridad y emoción a la bandera verdiblanca, símbolo del irredentismo blasinfantiano, y cuando en cierta ocasión los estadounidenses invadían isla Granada, en el Caribe, en 1983, por tener un régimen marxista-leninista, él pensó que estaban ocupando su propia Granada por andalucista, y se planteó acudir presto en su defensa. El grano de voz de Carlos Cano se fue fundiendo con la causa andalucista, mientras el movimiento político cultural que había iluminado Blas Infante, se iba cociendo en su corruptelas y traiciones. La primera en la misma Granada, en la que, habiendo vencido los andalucistas en las primeras elecciones municipales democráticas, la dirección del movimiento la cambió por el plato más apetitoso, a su entender, de Sevilla. Este cambio, unido al teatrillo que montaron sus líderes con la UCD en las Cortes para apostar por el acceso a la autonomía política por la puerta falsa, precipitó para siempre al andalucismo al abismo. Consecuencia directa fue su práctica desaparición política hoy día. A pesar de ello, Carlos Cano, sin desmayo, continuó representando un verdadero ícono de la Andalucía irredenta. En las fiestas veraniegas de los pueblos hasta sus dobles de ocasión cantaban la blanquiverde, y sobre todo “María la Portuguesa”.
Dio salida musical y poética a su tristeza andaluza –Cano era un optimista triste, quiero pensar-, habitante de una Granada que posee un “paseo de los tristes”, a los pies de la Alhambra, que según algunas versiones sería el lugar de despedida de los muertos cuando los subían al cementerio de la ciudad, y según otros era el lugar adonde iban a meditar los taciturnos jueces de la cercana Chancillería sus sentencias. Esta tristeza encajaría con lo manifestado por el profesor Miguel Ángel García en su libro Melancolía vertebrada, que la sitúa en una persistente y no menos tópica opción antitética a la Andalucía alegre que iría del modernismo a la vanguardia. “¡Amada Alhambra! Qué bien expresas la soledad del corazón, la dulce nostalgia de lo ideal”, escribía en 1898 Nicolás María López, amigo de Ángel Ganivet, en su libro Tristeza andaluza. Aspiración a lo trascendente frente a lo superficial, a la falsa alegría que lastra la imagen andaluza. Incapaz el flamenco de vehicular ese sentimiento, Cano lo halló en el fado –con su particular saudade-. La canción fadista, entroncado con la canción española que ya reivindicaban los miembros del Manifiesto y de Poesía 70, fue el feliz hallazgo de Carlos Cano.
El fado, según la opinión de Pinto de Carvalho, expuesta en un libro titulado Historia do fado, publicado en 1906, nada tendría que ver con las cadencias árabes a las que fácilmente podíamos estar tentados asociarlo, sino con la visión inmensa y retornante del mar océano: “Para nós, o fado tem uma origen maritima, origen que se lhe vislumbra no seu rythmo onduloso como os movimentos cadenciados da vaga, balanceante como o jogar de bombordo a estibordo nos navios sobre a toalha liquida florida de phosphorescencias fugitivas ou como o vae-vem das ondas batendo no costado, offeguento como o arlar do Grande Azul desfazendo a sua túnica franjada de rendas espumosas, triste como as lamentações fluctivogas do Atlantico que se convulsa glauco com babas da prata, saudoso como a indefinida nostalgia da patria ausente”. Extrema melancolía de la pérdida sin renuncia destila el fado, por consiguiente.
Tema fronterizo el de “María la Portuguesa”, que yo adjudiqué siempre a la pasión andalucista e iberista de Carlos Cano. Hace pocos años El Mundo y El Español nos descubrieron en sendos reportajes, de Fermín Cabanillas y López Frías respectivamente, y antes en una entrevista de Ignacio Camacho, que la tal María era realmente una prostituta y contrabandista llamada Aurora, que transitaba, como en la canción “de Ayamonte a Villareal”, entre los dos países, y cuyo probable amante, o acaso amor sin más, había sido abatido por los guardias costeros en el Guadiana cuando trasladaba unas cajas de mariscos. Este hecho había dado lugar a una revuelta en Ayamonte, donde los vehículos de matrícula lusa habían sido arrojados al río por la población enfurecida. Esta historia de misterioso amor en la frontera del Guadiana quedó de esta manera convertida de conflicto social en prueba de generosidad y sentimiento. A la par, según cuenta Tono Cano, en SecretOlivo, Carlos Cano tras comprar en los ochenta un disco de Amália Rodrigues, la reina del fado, que escuchaba obsesivamente en su casa, había aspirado profundamente la saudade que destilaba. El éxito de la canción llevó a Carlos Cano a interpretarla. Más adelante cuando ya era éxito, la cantaría al alimón con la propia Amália Rodrigues, identificándose con la diva portuguesa, ícono musical de la revolución de los claveles. La conjunción de ambas cosas, tema y motivo musical, quedaron fundidos en María la Portuguesa.
Todo ello me lleva a pensar en aquello que une a andaluces y portugueses. Si el tema de la raya fue el mayor éxito artístico de Carlos Cano, con su voz quebrada y singular, en tiempos donde ya la figura del cantautor se iba invisibilizando como rapsoda de la potencia de los levantamientos, que diría G. Didi-Huberman, ahora nos ilumina de nuevo. En las nuevas realidades geoestratégicas, Portugal y Andalucía, bilateralmente, tienen mucho que compartir, incluida la tristeza singular, vehiculada por la literatura, la canción andaluza y el fado. Siempre he tenido para mí que Carlos Cano fue el más honesto de la hornada de músicos brillantes que dio Granada en la Transición. Cuando murió, tan joven, sentí una profunda tristeza, sentimiento que no he tenido hacia otros músicos más acomodaticios acaso, como si con él se nos fuesen aquellos anhelos juveniles de redención que yo había intuido en el concierto ya lejano, del 74 o 75, de “Manifiesto Canción del Sur”, justo cuando Portugal ocupaba las primeras páginas de la prensa con la marcha de su revolución democrática.
José Antonio González Alcantud es catedrático de antropología social de la Universidad de Granada y académico correspondiente de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas. Premio Giuseppe Cocchiara 2019 a los estudios antropológicos