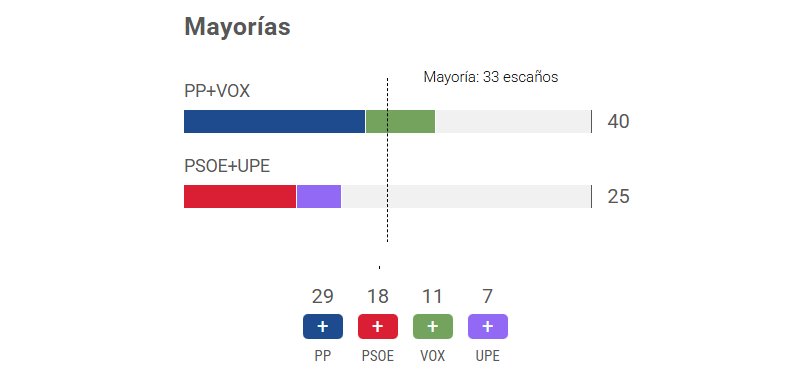La Fiscalía del Tribunal Supremo ha asumido la investigación del rey emérito Juan Carlos I, por presunto delito fiscal y blanqueo de capitales, en relación a su papel en la adjudicación a empresas españolas de obras del AVE a La Meca. Según explica el diario El País, no se le puede atribuir cobro de comisiones, porque la investigación lo sitúa en 2008 (aún era el jefe de Estado y, por tanto, inviolable), pero sí se puede investigar cómo se ha «movido» ese dinero desde su abdicación.
Estas informaciones y otros «errores» del anterior rey de España, están contribuyendo al desprestigio de la monarquía, y la desafección de la sociedad española con la misma. Un reciente barómetro de la cadena de televisión La Sexta daba un 4,13 sobre 10 de valoración a la institución sucesoria, y diversas encuestas sitúan la opción republicana con un porcentaje de preferencia entre la ciudadanía; cercano ya, al de la monarquía. Felipe VI, bien formado y educado para el cargo, no tiene la conexión necesaria con la ciudadanía. Una conexión que sí tuvo su padre en los mejores momentos de su reinado; y que, pese a ello, ha dejado una herencia envenenada.
España es una monarquía parlamentaria, sin soberanía del rey. La soberanía reside en el pueblo del que emanan los poderes del Estado (artículo 1.2. de la Constitución española). El rey tiene funciones de jefe de Estado en orden a su representación, y es símbolo de la unidad: el rey reina, pero no gobierna. Además, a través de mecanismos democráticos previstos en la propia Constitución, en teoría, sería posible que la ciudadanía decidiese el cambio de forma de política del Estado (está el precedente de la monarquía griega abolida mediante un referéndum en 1973).
Portugal es una república, de soberanía popular, democrática y parlamentaria, en la que el jefe de Gobierno ejerce el poder ejecutivo, controlado por la Asamblea de la República. El presidente de la República, elegido en elecciones específicas, hace funciones de «rey». En la sociedad portuguesa hay un amplísimo consenso en relación a la forma republicana del Estado, aunque existen partidos monárquicos y un pretendiente al trono, Eduardo Pío de Braganza, que dirige la Fundación Manuel II; nombrada así, en honor del último monarca reinante del país. Desde esa Fundación se lleva a cabo una significativa actividad. Con todo, la forma republicana del Estado portugués está «blindada» en la Constitución de Portugal; que, en su artículo 288, la excluye de los mecanismos de reforma constitucional.
Podemos concluir que, aunque por el momento improbable, España podría volver a ser una república, por apoyo social y posibilidad legal; mientras que, en Portugal, la monarquía no tiene ninguna opción de regresar.
Los defensores de las dinastías reales tienen poderosos argumentos. Noruega; Holanda; Reino Unido; Australia; Japón, y Canadá tienen monarquías, y son países con índices de calidad democrática muy elevados, además de tener un alto desarrollo económico; son, sin duda, buenos ejemplos. También se argumenta la mayor neutralidad de los monarcas frente a los presidentes de República; que, generalmente, pertenecen a partidos políticos.
Existe cierto debate sobre el coste de uno y otro régimen; pero, en el caso español, el presupuesto real es austero y asciende sólo a ocho millones, cantidad que, muy probablemente, es inferior a lo que costaría una república.
En el plano ideológico, los monárquicos apuntan la estabilidad, el valor de la tradición y la garantía de unidad que una monarquía garantiza, con mayor certidumbre que una república, siempre expuesta a vaivenes políticos.
Pero la monarquía tiene un «déficit democrático» de difícil digestión; se quiebra el principio básico de igualdad ciudadana, para primar a una persona concreta, cuyo único atributo diferenciador es ser descendiente de una reina o un rey. Cabría, no obstante, entender que la monarquía se legitima democráticamente en cada una de las elecciones generales, pues los partidos ganadores no cuestionan ni plantean el statu quo del sistema político.
Dicho de otra forma, si las preferencias republicanas fuesen mayoritarias, ganarían las elecciones partidos republicanos, como pasó en abril de 1931, lo que acabó suponiendo la proclamación de la Segunda República.
Es la Segunda República, un precedente histórico que aún genera una enorme controversia en España, muestra de que no se han cerrado completamente las heridas del pasado. De aquel período queda la anomalía española por la cual se identifica el republicanismo con el izquierdismo, el federalismo y con unos colores diferentes a los de la actual bandera. Objetivamente, no debería ser así. Se puede ser republicano; de derechas, y tener por bandera la roja y gualda (la Primera República mantuvo los colores del estandarte nacional).
El debate es recurrente, y vuelve con fuerza en momentos de inestabilidad; sin embargo, lo deseable es poder afrontarlo en períodos de tranquilidad económica, política y social. Realizar los cambios no por la urgencia y la necesidad, sino por la ambición de mejorar y perfeccionar el sistema. No parece que el actual escenario sea el adecuado.
Llegados hasta aquí, no dejaré al lector sin mi opinión. Por convicción democrática; por idealismo ibérico; mi voto es republicano. Una república apoyada por, al menos, el porcentaje de votos que apoyó la actual Constitución; integradora de todas las corrientes sociales y políticas. Un renovado consenso: ¡pura utopía!
Pablo Castro Abad es editor-adjunto de EL TRAPEZIO y licenciado en Ciencias del Trabajo